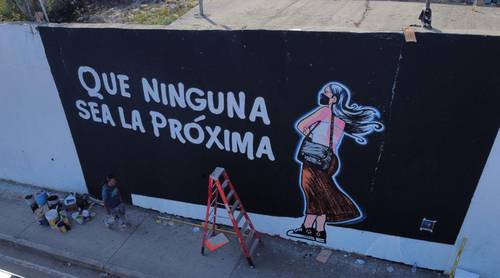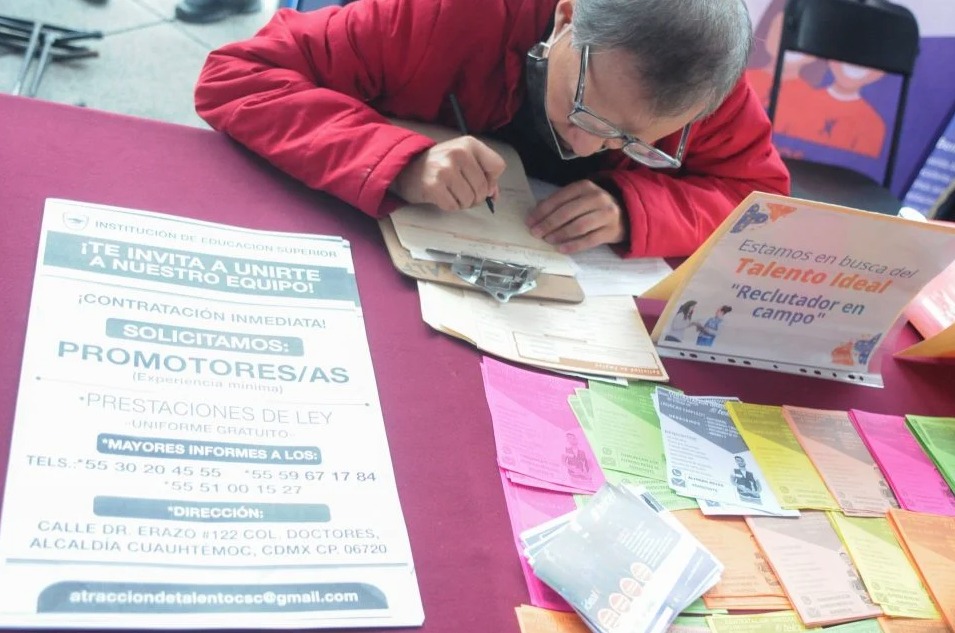La brecha salarial de género es una de las expresiones del sexismo, del valor que la sociedad le da a “una mujer trabajando y a un hombre trabajando”, dijo Laura Tamayo, presidenta de la Comisión de Inclusión y Diversidad del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).
En un evento que reunió a mujeres y hombres con puestos directivos en empresas y organizaciones civiles, el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) presentó los resultados de una investigación acerca de las mujeres ausentes en el espacio: las que menos ganan.
El reporte Brecha salarial de género: Un comparativo sectorial e internacional, elaborado por el equipo a cargo de Fátima Masse, directora de Sociedad incluyente del Imco, indica que el 70% de las mujeres
trabajadoras en México “ganan menos de dos salarios mínimos, y pocas crecen durante su trayectoria profesional hasta llegar a puestos de toma de decisión que están mejor pagados”.
Las investigadoras encontraron que los sectores donde las mujeres ganan mucho menos que los hombres son aquellos donde somos mayoría. En cambio, ganan más que sus compañeros en las industrias donde son pocas trabajadoras como proporción del total.
De acuerdo con el informe del Imco, la mayor brecha salarial de género está en los medios de comunicación masiva, renglón en el que la diferencia llega a 33 por ciento. En promedio, las comunicadoras, periodistas, fotógrafas, camarógrafas y, en general las mujeres que trabajan en esta industria ganan 67 pesos por cada 100 pesos que le pagan a los hombres.
La segunda brecha más amplia está en los servicios no gubernamentales, donde a las trabajadoras les pagan 27% menos que a los trabajadores.
El comercio al por menor tiene la tercera brecha salarial de género más extensa. Valeria Moy, directora general del IMCO, describió a este sector como “las tienditas de la esquina”. La economista detalló que el 57% de los negocios de este tipo está a cargo de mujeres y, aunque en ese segmento realmente no hay diferentes puestos, las mujeres obtienen 26% menos ingresos que los hombres.
El cuarto y el quinto lugar con mayor desigualdad salarial en detrimento de las mujeres son las manufacturas, así como el sector de hospedaje y preparación de alimentos. En ambas industrias las trabajadoras ganan 24% menos que sus compañeros.
Sectores en los que no hay brecha
No hay solución mágica para cerrar esta brecha, producto de un sistema estructural, dijo Fátima Masse. Hay que promocionar y entender los beneficios de las plantillas laborales diversas, uno de ellos es la innovación, apuntó. Para ello hay que saber cómo está la nómina, si hay brecha laboral y dónde.
Otro paso es implementar políticas de flexibilidad laboral. En las empresas que realmente las ponen en juego de verdad, y no sólo se remiten a permitir el teletrabajo un día que otro, “muchas mujeres tienen un cambio de vida”.
“Este problema es estructural y responde a una serie de barreras”, señaló Valeria Moy. Por ejemplo, el trabajo de cuidados no remunerado, del que se siguen encargando la mayoría de las mujeres y pocos hombres, se traduce en jornadas laborales más cortas. “Las mujeres tienen menos horas disponibles para trabajar” en un empleo pagado.
Además, los estereotipos de género “causan una mayor concentración de fuerza laboral femenina o masculina en determinados sectores y ocupaciones”, lo que reduce sus ingresos.
El sector inmobiliario es uno de los que tienen mayor presencia de mujeres, pero contrario a los cinco anteriores, en este sí se refleja salarialmente su predominio. Esta industria tiene la mayor brecha de género para los hombres, pues ellas ganan en promedio 43% más que ellos.
A partir de aquí, los otros cuatro sectores en donde las mujeres ganan más, ellas son minoría en las plantillas totales. La industria de la construcción es el segundo empleo donde ellas en promedio reciben más ingresos, ganan hasta 33% más que sus compañeros. Además, apenas el 15% de ellas gana hasta un salario mínimo, en tanto que el 24% de hombres recibe esa cantidad.
Las mujeres representan solo el 4% del personal y la mayoría ocupa puestos administrativos. Una gran diferencia, y quizá la explicación de esta desigualdad, es que el 54% de mujeres que trabaja en la construcción estudió una licenciatura, mientras que sólo el 9% de hombres llegó a ese nivel educativo.
Según el Imco, en la minería las mujeres ganan 25% más que los hombres, es el tercer lugar con mejor diferencia salarial en favor de ellas. Los empleos que tienen que ver con electricidad, agua y gas ocupan el cuarto lugar, con una brecha salarial de 9 por ciento. En la quinta posición están las actividades agropecuarias, donde las mujeres ganan hasta 3% más.
Otro dato importante del estudio es que México tiene una brecha de ingresos de género de 14%, la cual es menor que la de Islandia o Reino Unido. Sin embargo, eso se debe a que hay menos mujeres trabajando en nuestro país que en las naciones europeas, no a una ventaja competitiva del mercado laboral.