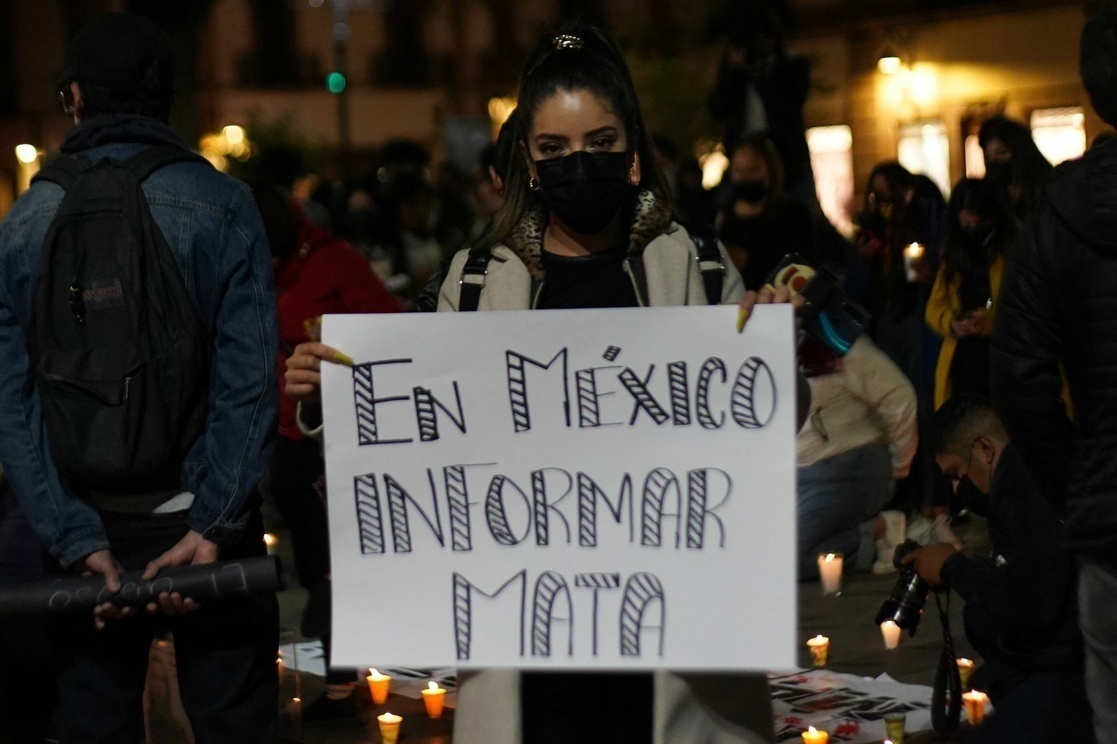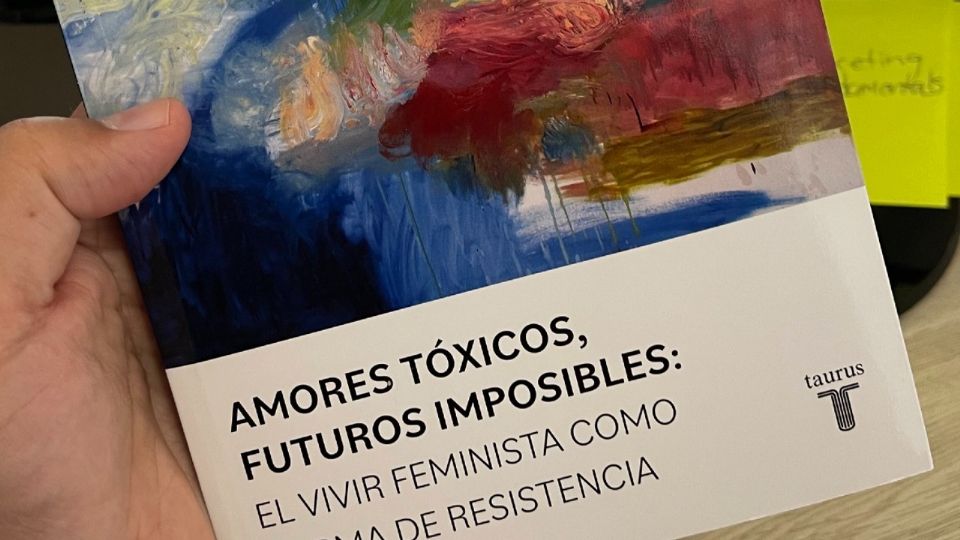Alicia Bárcena Ibarra, embajadora de México en Chile, se niega a hablar de su anunciada candidatura a dirigir el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), pero sí tiene claro cuáles serían sus prioridades y hacia dónde conduciría a esa institución en caso de alcanzar la presidencia.
“Un banco como el BID tiene que jugar un papel contracíclico, ir en contra del ciclo de bajo crecimiento y baja inversión, tiene que jugar ese papel y creo que hay enormes posibilidades de que pueda hacerse”, lanza desde su despacho en Santiago, en conversación con La Jornada.
“Hay un portafolio regional de proyectos, algunos de gran envergadura, y sin duda potenciar la inversión es el papel que debe tener el banco, apuntando a la digitalización, la innovación, la ciencia y la tecnología aplicada a la producción, para lograr una sinergia entre crecimiento inclusivo, empleo con derechos sociales e igualdad de géneros. Esa es la llave maestra para salir de la pobreza y lo que dignifica a las personas, dando valor agregado a la producción y exportaciones con sostenibilidad ambiental. El banco tiene todas las posibilidades de llevar esto adelante”, detalla.
Experiencia en estas materias tiene y de sobra, ella fue secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) durante 14 años.
También anuncia una primicia: en noviembre se van a reunir en Oaxaca los presidentes de México, Colombia, Perú y Chile para relanzar la Alianza del Pacífico.
“En el corto plazo en México habrá un evento que es la cumbre de la Alianza del Pacífico, se van a reunir los cuatro gobiernos el 24 y 25 de noviembre. Es muy importante porque vamos a tener a cuatro gobiernos de signo político distinto a los que había cuando comenzó este pacto, que es de estado, pero seguramente le van a dar un giro”, sostiene.
Es posible, además, que el chileno Gabriel Boric pueda concretar en esa ocasión una visita oficial.
“Creo que hay buenas posibilidades, sería una linda visita oficial, el presidente Andrés Manuel López Obrador le tiene un enorme aprecio al presidente Boric, así que sería un encuentro muy importante para ambos países que tienen vínculos históricos muy sólidos y de enorme trascendencia”, explica.
Sería una buena oportunidad para hablar, por ejemplo, de cooperación e industrialización del litio, donde ambos países tienen intereses estratégicos.
“Es un tema muy importante. El triángulo del litio lo conforman Bolivia, Argentina y Chile, ahí está 65 por ciento del ese metal. México tiene mucho potencial en dos sentidos: la industrialización y tiene el mercado al frente. Hay posibilidades enormes de aprendizaje y colaboración (…) podría crearse un corredor productivo. Chile tiene potencialidades para convertirse en una plataforma de producción de baterías. Lo que nos falta en Latinoamérica es que no sigamos exportando materia prima solamente, que le demos valor agregado.”
El gobierno chileno intenta construir una política comercial favorable a la reindustrialización y se plantea revisar ciertos tratados comerciales pero encuentra resistencia en el empresariado y en la oposición.
“Chile es el país con más acuerdos de comercio de la región porque le es vital estar abierto; pero está bien preguntarse de vez en cuando qué ha cambiado en el mundo, qué tenemos que considerar en materia de inversiones y exportaciones, que van muy unidas. Hay que buscar cómo industrializarnos un poco más, dejar de ser el típico país extractivista y dar valor agregado con innovación, ciencia y tecnología. México, Canadá y Estados Unidos modernizaron el tratado de 1994, no fue fácil, pero es muy importante en un mundo que se desglobaliza y que se regionaliza, podemos ser jugadores en materia de integración.”
–Dice usted que el mundo se desglobaliza.
–Lo que vivimos en los años 90 del siglo pasado fue la hiperglobalización caracterizada por una apertura extrema, una financiarización que nos llevó a problemas tan graves como los de 2008. Hubo un enorme movimiento de capitales impulsado por la bonanza de los commodities. Las empresas trasnacionales fueron por eficiencia donde más barato les salía producir, globalizando las cadenas de valor. ¿Qué pasa ahora? La pandemia fue un golpe terrible a la globalización, rompió las cadenas de suministro, potenció aumentos de precios en el transporte; y las trasnacionales concluyeron que su búsqueda de eficiencia debe ser remplazada por seguridad. Ahora buscan aproximarse a los mercados, hay una relocalización industrial y una regionalización. Con el conflicto de Ucrania y Rusia esto se agudizó más, hay un replanteamiento global de las fuerzas políticas y comerciales en un contexto de alta inflación, bajo crecimiento y de cambio en la estructura del comercio. La región tiene que plantearse estos temas, somos superavitarios en alimentos y en energía, es una región de paz, la integración debemos verla con pragmatismo, desideologizándola, podemos ganar mucho.
–¿Qué acompañamientos podría dar el BID en este escenario?
–Su rol debe ser apuntalar el desarrollo en sectores estratégicos, hablábamos de industrialización. Puede y debe jugar un papel esencial en ayudar a definir hacia dónde llevar un portafolio de inversiones rentables. La inversión es el puente entre el corto y el mediano plazos y nuestra región tiene un problema ahí, es la más baja en el mundo tanto pública como privada, estamos en alrededor de 16 por ciento del producto frente a un promedio mundial de 26 por ciento y los países emergentes de 36 por ciento. La prioridad es la inversión, estamos teniendo muy bajo crecimiento, no más de 2.6 por ciento este año y alza de tasas para confrontar la inflación.
–Y no hay en el corto plazo perspectiva de que dejen de aumentar. ¿Cuál es el riesgo de que ello precipite al mundo a una recesión que además tiene inflación?
–La inflación que estamos sufriendo no sólo es causada por demanda, sino también por oferta. Para los bancos centrales su principal preocupación es controlar la inflación y el instrumento que utilizan son las tasas de política monetaria. Hay que expandir la caja de herramientas, no podemos combatir la inflación sólo con tasas de interés. Cuando la inflación es ocasionada por oferta, también debemos actuar por ese lado para lograr que haya mayor disponibilidad de alimentos y de energía.
–Países como Colombia y Chile plantean reformas tributarias, ¿es oportuno?
–Un tema que sí es posible abordar es el control de la evasión fiscal. No es “en lugar de”, sino que debe ser un eje fundamental de la política tributaria, lo ha sido en México con la ahora secretaria de Economía (Raquel) Buenrostro, ella hizo un gran papel en el control de la evasión, a tal grado que se logró recaudar mucho más sin una reforma a los impuestos. Pero sí hay que implementar políticas de control de la evasión en Latinoamérica porque es de 6.2 por ciento del producto, que son 365 mil millones de dólares que se nos van. Ahí se requiere la colaboración internacional porque ¿adónde se nos va ese dinero? La política fiscal no es local, es global, hay que tenerlo clarísimo.
–En materia de migración, ¿cómo ve el rol del BID?
–La movilidad humana ha existido siempre, lo que es fundamental es abordar las causas estructurales de la migración, no nos podemos seguir equivocando al limitarlo a los efectos. La causa más profunda es la pobreza y la desigualdad, y quienes más migran son los jóvenes faltos de oportunidades.