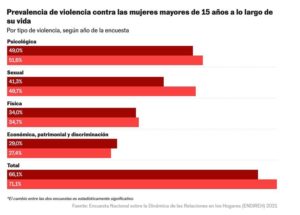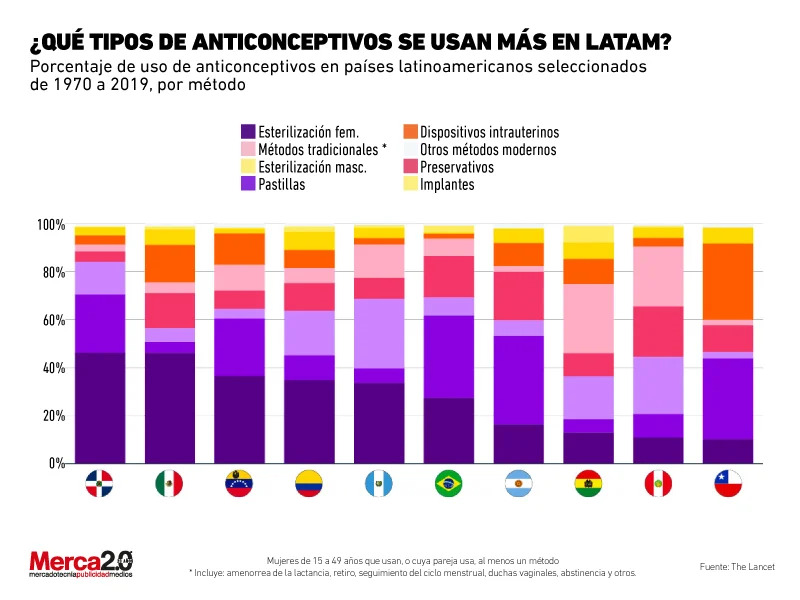En el 2015, durante el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto, se puso en marcha la Estrategia Nacional de Prevención del Embarazo Adolescente (ENAPEA) con el objetivo de prevenir y reducir la tasa de embarazos en niñas y adolescentes. Siete años después, México sigue luchando contra marea para poder controlar un problema demográfico que lejos de disminuir continúa a la alza.
Los estados de Zacatecas, Durango, Tlaxcala, Chihuahua, Aguascalientes, Puebla, Michoacán, Coahuila, Tabasco, Guerrero y Chiapas registraron las tasas más altas de fecundidad adolescente en el país según el informe Embarazo Temprano en México publicado por la Red de Estudios sobre Desigualdades de El Colegio de México. ¿Las causas? La desigualdad, la falta de información, el nivel socioeconómico y, por supuesto, la violencia de género.
“Algo de lo que nos percatamos es que la protección de las y los adolescentes es muy heterogénea y esto tiene que ver sí con este empuje gubernamental pero también requiere mucho de empuje social, por ejemplo notamos que la participación de la sociedad civil es muy importante porque ayuda con personal muy especializado a que se lleve la estrategia y a veces sea muy bien recibida en algunas localidades”, compartió en entrevista para SinEmbargo la Doctora Vanessa Arvizu Reynaga, una de las autoras del informe.
“El tema de educación sexual integral está en los planes y programas de estudio, sin embargo hay dos entes que no quieren dar estas asignaturas o estos contenidos porque no se quieren meter en problemas con la sociedad de madres y padres de familia, porque les da pena o porque no comulgan con esta idea, entonces desde ahí también es un reto social que tenemos. Inclusive también el personal médico, por ejemplo en Baja California donde cualquier causa es admitida para practicar un aborto hasta las doce semanas, hay personal médico que hace objeción de conciencia, se rehúsan a practicarlo o no hay personal lo suficientemente capacitado y sensibilizado como para atender a estas niñas y a estas adolescentes y brindarles la información que conlleva practicarse un aborto, pero también sobre los riesgos de salud materno infantil que conlleva continuar un embarazo”, explicó.
El estudio reportó que en el 2019 se registraron 66 o más nacimientos por cada mil adolescentes en los estados con tasas más altas de fecundidad en jóvenes de entre 15 y 19 años, en contraste a la Ciudad de México y Baja California Sur donde el punto de corte es una tasa de 59 nacimientos por cada mil adolescentes.
Al menos ocho entidades de las once que se encuentran dentro de este grupo llevaron a cabo acciones de prevención como la impartición de talleres de salud sexual y reproductiva, capacitaciones, vigilancia en planteles educativos; y acciones de atención relacionadas con casos de violencia entre las que se encuentran la atención médica y acceso a la interrupción legal del embarazo, acompañamiento legal y psicológico, y talleres de cuidados a la salud de la madre adolescente.

“El embarazo temprano involuntario se relaciona de manera muy estrecha con las desigualdades sociales y bien importante, con la violencia de género. En cuanto a las desigualdades sociales aquí notamos que las más perjudicadas son las adolescentes indígenas que tienen 1.6 veces más probabilidades de tener un embarazo que quienes no son indígenas, 1.7 veces más frecuente en las zonas rurales que en las grandes ciudades y 5.1 veces más frecuentes entre las mujeres más pobres respecto a las más ricas”, apuntó la Dra. Arvizu.
“Esto también tiene que ver con el tema de la violencia de género sin duda. El tema que también tocamos en los informes a mayor profundidad es el matrimonio infantil que también por usos y costumbres en algunas regiones está normalizado. Aquí la cuestión también es ver y hacer esta diferencia de las niñas menores de 15 años, que muchas veces estos matrimonios son con personas mucho mayores que ellas, a veces tienen interiorizada esta idea del matrimonio sin saber lo que conlleva o sin tener información sexual y reproductiva. Se vulneran muchos de sus derechos y están muy expuestas a que el resultado de sus embarazos en la gran mayoría sea producto de violación y de violencia, inclusive también con las adolescentes”, añadió.
En septiembre del 2021 Josefina Lira, expresidenta del Colegio Mexicano de Especialistas en Ginecología y Obstetricia (Comego), indicó que México ocupaba el primer lugar en embarazos adolescentes de entre todos los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) con 390 mil nacimientos anuales en menores de 19 años.
REDUCIR EMBARAZO INFANTIL, META PARA 2030
A pesar de que una de las metas de la ENAPEA es erradicar los nacimientos en niñas de 10 a 14 años y reducir un 50 por ciento la tasa específica de fecundidad de las adolescentes de entre 15 y 19 años para el 2030, este programa sigue viéndose obstaculizado por factores externos como el de la pandemia de la COVID-19.
De acuerdo con el informe Embarazo Temprano en México, el Consejo Nacional de Población en México estimó un aumento de 30 por ciento de los embarazos de adolescentes entre 2020 y 2021, es decir, poco más de 29 mil nacimientos adicionales a los que se habían proyectado con anterioridad.
“Yo concuerdo con la ENAPEA, o sea sé que las metas son ambiciosas pero es que lo ideal sería que no hubiera embarazos en niñas y que la mitad de las adolescentes dijera ‘yo decidí de manera consciente e informada que quería seguir con mi embarazo’. Las acciones que se están haciendo en este momento no van a tener repercusión inmediata inclusive si se brinda educación sexual integral desde nivel básico”, compartió Arvizu sobre la meta de la ENAPEA para el 2030.
“Algo de lo que proponemos nosotras en el informe es, por ejemplo, poner metas intermedias que pueden estar dadas inclusive con las distintas diferencias territoriales y poblacionales. No es el mismo caso de Guerrero y Chiapas que tienen tasas muy altas que puedan fijarse metas más loables, más alcanzables, que a lo mejor en una entidad como Ciudad de México que es de las que tienen tasas más bajas, quizá ahí pudieran tener otro tipo de metas”, agregó.
A nivel global, el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) reportó que casi 12 millones de mujeres de 115 países perdieron el acceso a los servicios de planificación familiar, debido a la emergencia sanitaria derivada por la propagación de la SARS-CoV-2.
En México la ENAPEA continuó con sus servicios a través de webinars, sin embargo no logró llegar a todas las regiones puesto que no todas las comunidades cuentan con acceso a Internet y otras tecnologías. Ante esto, el programa gubernamental presentó el Documento Marco de la ENAPEA 2021-2024, en el que se reorientó la estrategia por los efectos de la pandemia en niñas y adolescentes.

“Si bien nosotros no ahondamos en este análisis sobre la tecnología y qué tanto influye, sí analizamos los reportes de los estados y podría dar unos ejemplos de buenas prácticas que encontramos en algunas entidades. En Michoacán y Tabasco nos comentaban que uno de los programas que fue muy exitoso incluía adolescentes y jóvenes para ser replicadores de información sexual o de educación sexual integral […] Hubo un caso también muy exitoso en Tabasco donde a través de la Fundación Mexicana para la Planeación Familiar (Mexfam) se enviaron carritos que repartieron cubrebocas y gel antibacterial durante la pandemia, y con este pretexto también ponían preservativos a un lado”, compartió la autora del informe.
Finalmente la también socióloga egresada de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) apuntó que en el informe recomiendan a la ENAPEA reafirmar su enfoque de derechos y que éste se replique a todas las personas que colaboran —funcionarios, funcionarias, sociedad civil, docentes, personal médico, entre otros— para que se pueda poner en marcha dicha estrategia.
“Lo que nos encontramos cuando entramos a profundidad en el informe fue un mosaico de enfoques […] Encontramos dos áreas de oportunidad en la ENAPEA, una tiene que ver con la coordinación intersectorial, es decir en la ENAPEA participan muchísimos sectores gubernamentales y esto ocasiona que dependiendo de la estancia es el empuje de los objetivos y por último, entre gobiernos que es uno de los principales problemas que recuperamos porque que hay muy pocos estados, solamente ocho, que reportaron tener una coordinación entre Gobierno federal, estatal y municipal”.


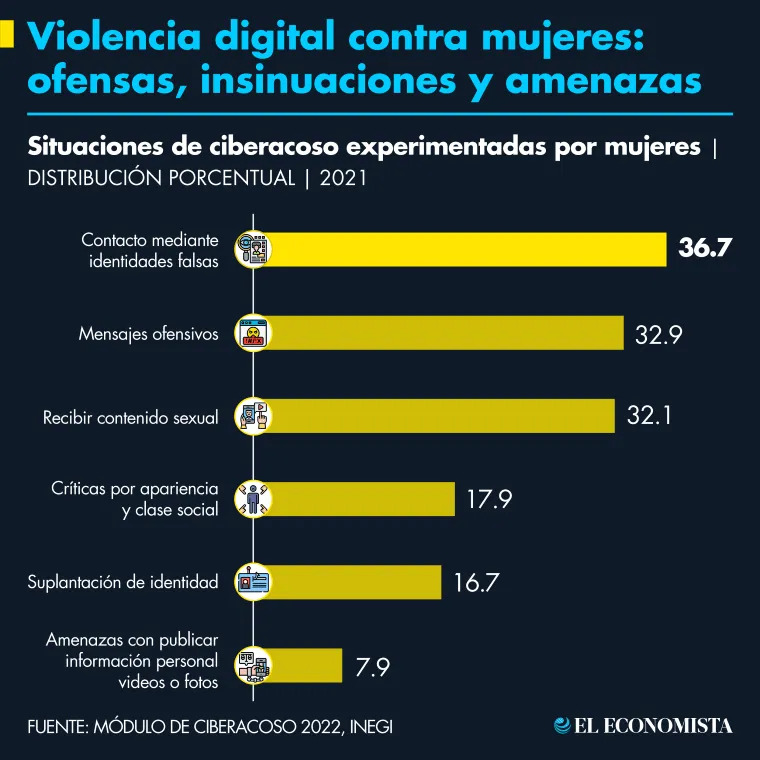 Agresiones sexuales
Agresiones sexuales






 Las reporteras, son quienes más han sido agredidas (FOTO: CUARTOSCURO)
Las reporteras, son quienes más han sido agredidas (FOTO: CUARTOSCURO) Los asesinatos de Lourdes Maldonado y Miroslava Breach, mujeres periodistas, han marcado a la comunidad en México (FOTO: CUARTOSCURO/Isabel Mateos)
Los asesinatos de Lourdes Maldonado y Miroslava Breach, mujeres periodistas, han marcado a la comunidad en México (FOTO: CUARTOSCURO/Isabel Mateos)