Desde el comienzo de la guerra abierta en Ucrania y la instauración consiguiente de la ley marcial en Rusia, mucha gente rusa se ha manifestado en contra de la guerra. Pese a que esta protesta es débil y está fragmentada y se expone a la represión por parte del gobierno, sigue viva en muchas ciudades, grandes y pequeñas. No solo incluye manifestaciones y piquetes en las calles, sino también formas de resistencia menos visibles, como sabotajes en los lugares de trabajo o diferentes mecanismos de difusión de información sobre la guerra, eludiendo la férrea censura.
Después de casi un mes de protestas, ya está claro que las mujeres desempeñan un papel muy activo en el movimiento contra la guerra. Uno de los primeros grupos antiguerra rusos, que apareció ya en el segundo día de la guerra, lo organizaron feministas: la Resistencia Feministra Antiguerra (FAS), de la que me honro formar parte. Hoy, el canal de coordinación en Telegram de la FAS reúne a más de 29.000 activistas de toda Rusia y del extranjero. La iniciativa de la FAS en el Día Internacional de la Mujer, organizada en recuerdo de las personas ucranianas muertas en la guerra, comportó acciones en 112 ciudades, pueblos y aldeas de Rusia y otros países.
No solo protestan activistas feministas. Mujeres de todas las orientaciones políticas participan en manifestaciones y piquetes. Representantes femeninas en las entidades municipales son conocidas oponentes a la guerra. El 16 de marzo, Helga Pirogova, política de la oposición liberal y concejal del ayuntamiento de Novosibirsk, acudió al trabajo vestida con la tradicional camisa vyshyvanka bordada con los colores de la bandera ucraniana. Este pequeño gesto causó un enorme escándalo en el consistorio, y otros concejales comenzaron a atacar verbalmente a Pirogova y propusieron retirarle el mandato.
Nina Belyayeva, miembro del Consejo del distrito de Semiluksky, en la región de Voronesh, condenó la guerra en una reunión del Consejo del 22 de marzo. Calificó públicamente las acciones de las autoridades rusas de crimen de guerra. Belyayeva fue expulsada inmediatamente del Partido Comunista de la Federación Rusa y ahora la fiscalía local sopesa la posibilidad de presentar una querella contra ella. Hay muchos más ejemplos como estos y todos los días se conocen nuevos.
¿Por qué el movimiento antiguerra en Rusia tiene rostro femenino? Para responder a esta pregunta es preciso analizar la evolución del feminismo ruso a lo largo de los últimos diez años. En este periodo, el feminismo en Rusia ha conocido un renacimiento. De un movimiento local y relativamente marginal, concentrado en pequeños círculos, el feminismo ha pasado a ser una cuestión ampliamente debatida o incluso una especie de moda. Ha dado pie al crecimiento extensivo del número de grupos feministas y creado un nuevo tipo de acción política femenina en Rusia.
El feminismo en la era postsoviética
El feminismo y el pensamiento feminista en Rusia tiene una larga historia, con sus lógicos altibajos. Comenzó a mediados del siglo XIX en el contexto de las reformas liberales del zar Alejandro II. El momento crucial que predeterminó toda su evolución posterior fue el año 1930, cuando el mismísimo Stalin proclamó que la cuestión de la mujer estaba resuelta gracias a las autoridades soviéticas y que no había ninguna necesidad de que siguieran existiendo organizaciones independientes de mujeres.
Se suprimieron todos los grupos feministas de base de la Unión Soviética. Solo a finales de la década de 1970 y en la de 1980 volvieron a brotar, aunque únicamente en los círculos disidentes e intelectuales. Se trataba de pequeños grupos con una influencia muy limitada, pero a pesar de todo fueron perseguidos con saña por las autoridades y los servicios especiales. Por ejemplo, casi todas las creadoras más destacadas del almanaque autoeditado feminista Mujeres y Rusia (1979) tuvieron que salir de la URSS por presiones de la KGB.
Después de 1991 comenzó un nuevo capítulo de la historia del movimiento feminista ruso. Al principio hubo dos acontecimientos significativos: los Foros Independientes de Mujeres de 1991 y 1992, que tuvieron lugar en la ciudad de Dubna. Rusia estaba experimentando profundas transformaciones, tanto económicas como políticas. Democracia sin mujeres no es democracia, fue el lema de los Foros. Sus participantes esperaban que las mujeres fueran protagonistas de la democratización de la Rusia postsoviética.
Por desgracia, esto solo ocurrió parcialmente. La transición a una economía de mercado creó nuevos problemas de género en las sociedades poscomunistas. Incrementó la desigualdad laboral, justificó la comercialización de los cuerpos femeninos e impulsó el declive de los servicios sociales, que afectaban principalmente a las mujeres y otros grupos vulnerables.
A pesar de todos estos problemas, la agenda feminista siguió siendo relativamente marginal, escribió Anastasia Posadskaya, una de las primeras académicas que estudiaron la cuestión de género en la era postsoviética. Según Posadskaya, en la década de 1990 las elites y el público en general atribuían la emancipación de las mujeres a la ideología soviética, que había explotado esta cuestión a escala interna e internacional. Preconizaban nuevos valores políticos nacionalistas con una visión bastante tradicionalista de los papeles de género. Por eso el feminismo no se extendió; tan solo los pequeños círculos se tomaban en serio la agenda feminista. Las nuevas feministas y los nuevos estudios de género tenían una influencia limitada.
La situación cambió drásticamente en la década de 2010, y tal vez esta inflexión obedeciera a múltiples razones. Una de ellas radica en los rasgos específicos del giro conservador que adoptó la política interior y exterior rusa. A comienzos de aquella década, las autoridades y los medios gubernamentales comenzaron a promover activamente la idea de los valores tradicionales. Ensalzaron el ideal de una familia tradicional rusa: heterosexual, multigeneracional, con tres o más hijas e hijos. La familia tradicional pasó a ser el reflejo de la idea de un Estado soberano ruso, y en la propaganda se presentó a ambos por oposición a todo lo occidental. Portavoces y medio estatales situaron la política de la OTAN y de Naciones Unidas en la misma línea que los movimientos LGBTQ+, el matrimonio gay y los derechos humanos. Toda influencia externa pasó a calificarse de peligro para la independencia de Rusia y su estilo de vida, incluidas las familias.
Rusia dejó de colaborar con organizaciones internacionales en cuestiones de género. Por ejemplo, se negó a ratificar el Convenio de Estambul de 2011 (Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica). En 2013, las autoridades rusas adoptaron una ley que prohíbe la “promoción de relaciones familiares no tradicionales” entre menores. Por “relaciones familiares no tradicionales” se entienden sobre todo las familias LGBTQ+, aunque el término es vago y está abierto a otras posibles interpretaciones.
Сontrariamente a las expectativas de las autoridades, la propaganda obsesiva en torno a los valores tradicionales no despertó tantas simpatías y mucha gente vio en ella el deseo de interferir en sus asuntos personales, como sucedía en tiempos de la Unión Soviética. Otros factores también estimularon el interés por el programa feminista, como por ejemplo la famosa acción de Pussy Riot en el interior de la catedral de Cristo Salvador en 2012 o el auge en redes sociales y la divulgación por internet de campañas feministas como #metoo.
El comienzo de la década de 2010 también fue testigo de masivas protestas de oposición y movilizaciones políticas en toda Rusia. Los grupos de oposición de entonces eran igual de machistas y jerárquicos que los defensores del régimen. Sin embargo, el aumento del interés público por la política afectó a las mujeres. Muchas de ellas se implicaron en la política y al mismo tiempo comenzaron a reflexionar sobre las jerarquías en los círculos políticos.
A resultas de ello, en la última década ha crecido el movimiento feminista ruso, a pesar de las represiones que siguieron a las protestas de 2011-2013 y de todos los factores concomitantes. El programa feminista se ha difundido más allá de los grupos locales y ha llegado a los medios, incluidas las revistas de moda y publicaciones políticas que nunca habían escrito nada sobre estos temas. Los actos sobre feminismo y los estudios de género se convirtieron en una parte ineludible de la vida cultural e intelectual en muchas ciudades grandes y pequeñas.
Es interesante el hecho de que durante un tiempo las autoridades no consideraron que los derechos de las mujeres fueran tan peligrosos como otras cuestiones políticas. Es más, las políticas feministas permanecieron invisibles, en la medida en que los servicios secretos y de seguridad se interesaban más por las actividades de destacados políticos masculinos como Alexéy Navalny. En contraste con otros grupos de oposición, el feminismo en Rusia se desarrolló como movimiento horizontal sin jerarquías estrictas ni líderes individuales. Parece que durante un tiempo las autoridades no lo consideraban suficientemente revolucionario.
Tampoco lo consideraban tan peligrosos para los valores tradicionales como, por ejemplo, los derechos de las personas homosexuales. Así, era posible celebrar actos feministas incluso en entidades públicas como bibliotecas, museos y galerías de arte. Yo personalmente fui una de las organizadoras de un festival feminista en una de las bibliotecas públicas más grandes de Moscú en 2017. En ese festival participaron activistas, académicas y blogueras feministas, y no recibimos ninguna presión por parte de la administración de la biblioteca ni de las autoridades municipales.
Dos efectos de la divulgación del feminismo en la década de 2010
La divulgación de la agenda feminista en Rusia tuvo dos efectos principales. El primero fue la proliferación de organizaciones feministas de base. De acuerdo con mi propio seguimiento, que llevo a cabo desde 2019, el número de grupos feministas de base ha crecido en los últimos años. Al comenzar la guerra funcionaban más de 45 de estos grupos en todo el país. Digo más de 45 porque sé que hay varios de estos grupos en el Cáucaso norte. Operan clandestinamente, pues sus miembras arriesgan la vida si revelan su identidad, y yo no dispongo de protocolos seguros para tratar de pedirles detalles. Muchos grupos feministas operan en Moscú y San Petersburgo, pero no solo se concentran en estas ciudades. También existen grupos activos en Novosibirsk y Kaliningrado, Krasnodar y Jabarovsk, Murmansk y Ulan-Ude, y muchos otros lugares.
El segundo efecto es más complejo y requiere una investigación más amplia. Supongo que la divulgación de la agenda feminista generó una nueva comprensión de la actividad política de las mujeres en la Rusia moderna. Aunque este país cuenta con una rica historia de participación de las mujeres en la vida social y política, tanto en el periodo soviético como en el postsoviético, las mujeres no llegaron a tener estar suficientemente representadas en los niveles superiores de la administración del Estado. Solo conocemos casos aislados de mujeres que fueron ministras u ocuparon otros altos cargos ejecutivos. Durante mucho tiempo, la política y especialmente los asuntos militares fueron “asuntos no para mujeres” (“неженское дело”) para muchos rusos y las propias mujeres.
El programa feminista resultó ser un instrumentos potente de politización de las mujeres y alcanzó incluso a las que inicialmente apenas se interesaban por la política. En general, la población rusa mantiene una actitud negativa ante cualquier colectividad, asociándola con la violenta politización de los tiempos soviéticos. Las autoridades rusas han aprovechado con éxito este individualismo durante años, demostrando una y otra vez que el ciudadano medio no puede cambiar nada y que debería abstenerse de participar en el juego sucio de la política. El régimen descansa en la apatía e indiferencia de la población.
Por esta razón, no es extraño que en Rusia la opinión de que es imposible influir en el Estado sea bastante común: la gente cree que solo puede influir, como máximo, en el círculo familiar y en las amistades más cercanas. El feminismo, con su fórmula de lo personal es político, se convirtió en una amenaza para este estado de cosas. Muchas activistas feministas que conozco acudieron al feminismo para hallar respuestas a cuestiones relativas a sus cuerpos o a asuntos domésticos, y más adelante estas cuestiones dieron pie a debates sobre la democracia representativa y la dictadura y a un replanteamiento de la política y la protesta y el lugar de las mujeres en ellas.
A resultas de ello, hoy vemos a mujeres en las calles y mujeres organizando la resistencia, y estas mujeres hacen gala de una confianza absoluta en que su voz es importante y debe tomarse en serio. No dudan en juntarse, defender su posición y criticar a otros activistas políticos y a periodistas si estos las ningunean o subestiman. Lamentablemente, muchas de estas mujeres corren un grave peligro. La amenaza no solo proviene del Estado, que reprime a la gente que se manifiesta contra la guerra o revela la verdad acerca de ella. Incluso antes de la guerra, las feministas y mujeres políticamente activas recibían cientos de amenazas de muerte de gente corriente, furiosa por el hecho de que al denunciar simplemente en voz alta los estereotipos de género o la violencia de género o al participar en política, estas mujeres violaban el orden patriarcal tácito.
Portavoces públicos se dedicaron a deshumanizar a las feministas, calificándolas de diablas y animales o comparándolas con los nazis. Me temo que los soldados rusos que pronto o tarde vuelvan de Ucrania compartirán esta actitud cuando descubran que muchas mujeres rusas no los consideran héroes y salvadores, sino que los maldicen y tildan de criminales de guerra. Esos hombres, que han perpetrado verdaderas atrocidades en los alrededores de Kyiv, no tolerarán esas voces y puede que se venguen a costa de quienes hubieran revelado la verdad, y no estoy segura de que el público en general, acostumbrado a la violencia o en su mayoría todavía hostil a las feministas, les plante cara.
Traducción: viento sur
Ella Rossman es estudiante de doctorado en la Escuela de Estudios Eslavos y de Europa del Este de la Universidad de Londres (UCL) y activista feminista.


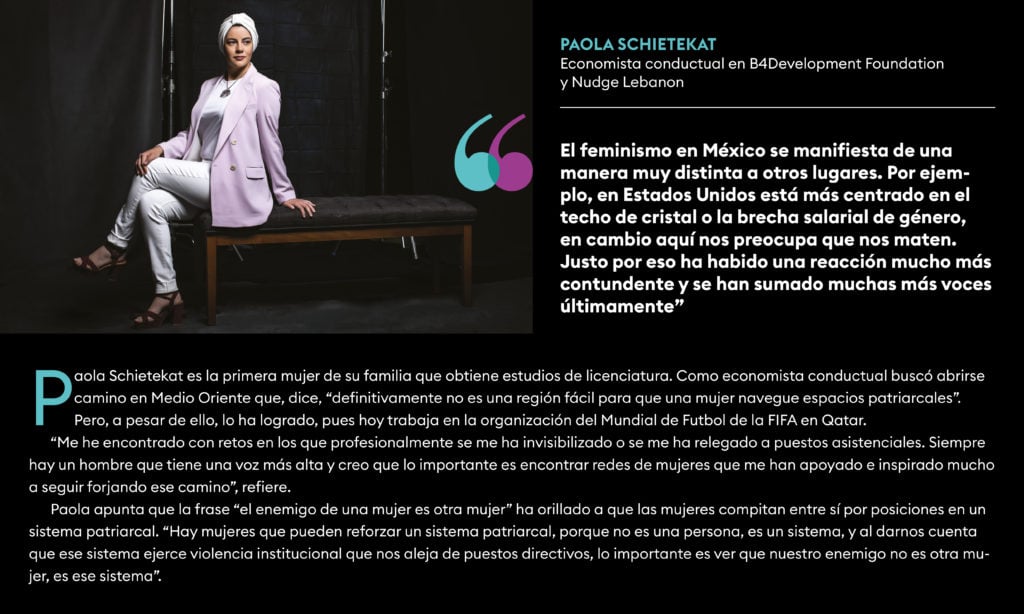
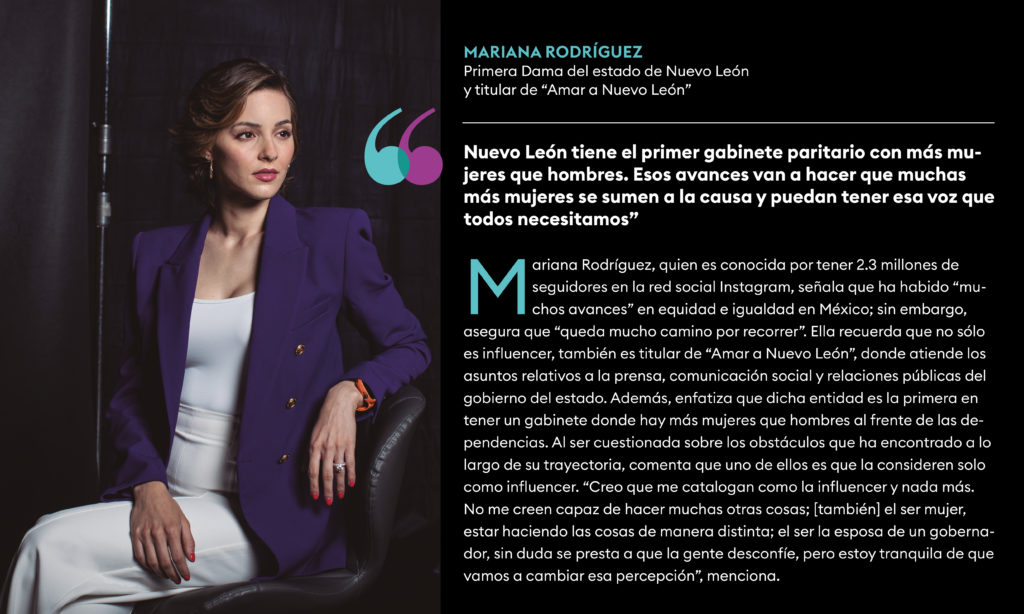

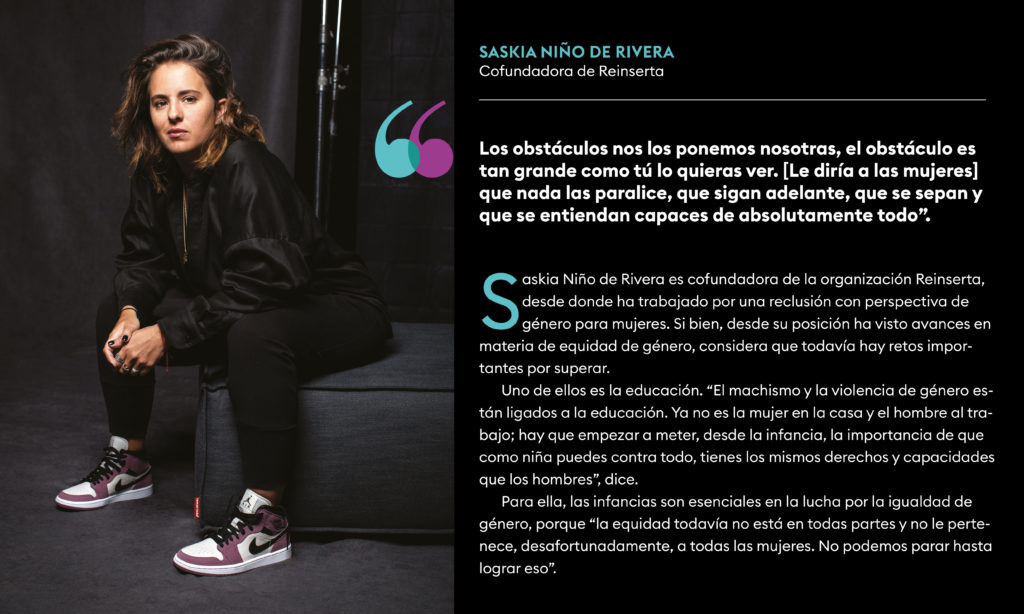
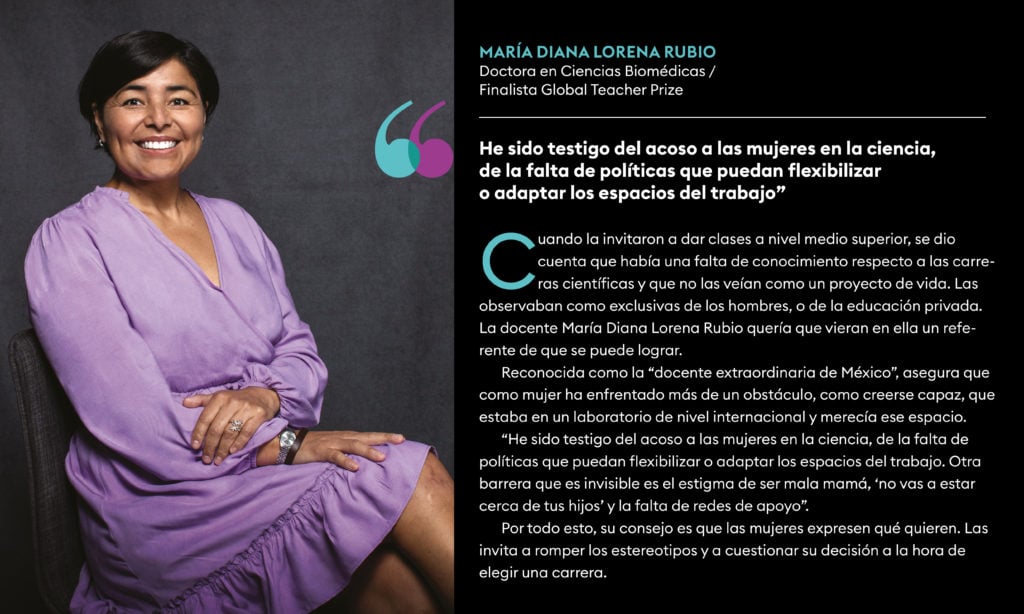

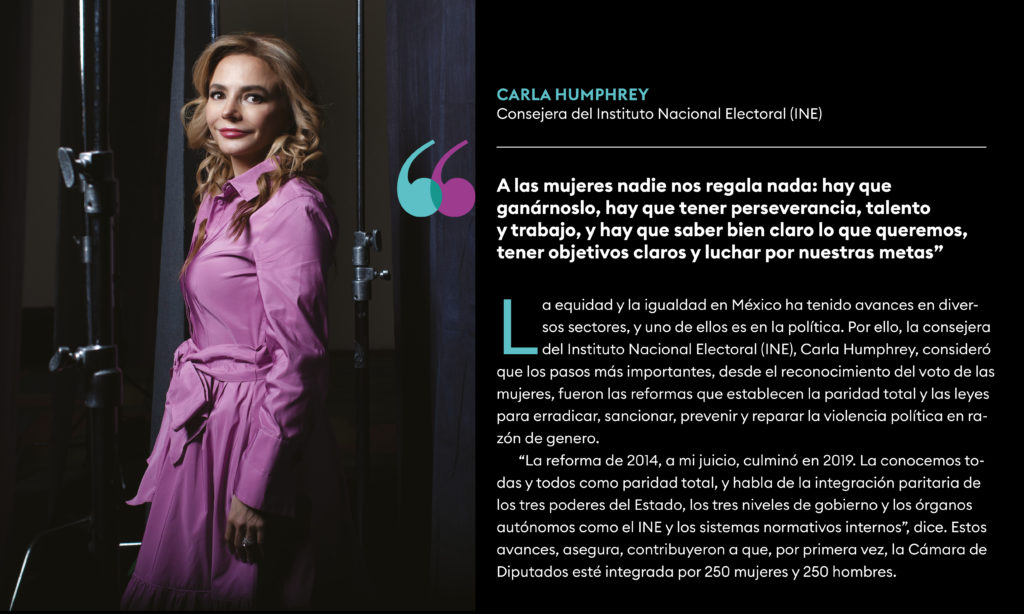
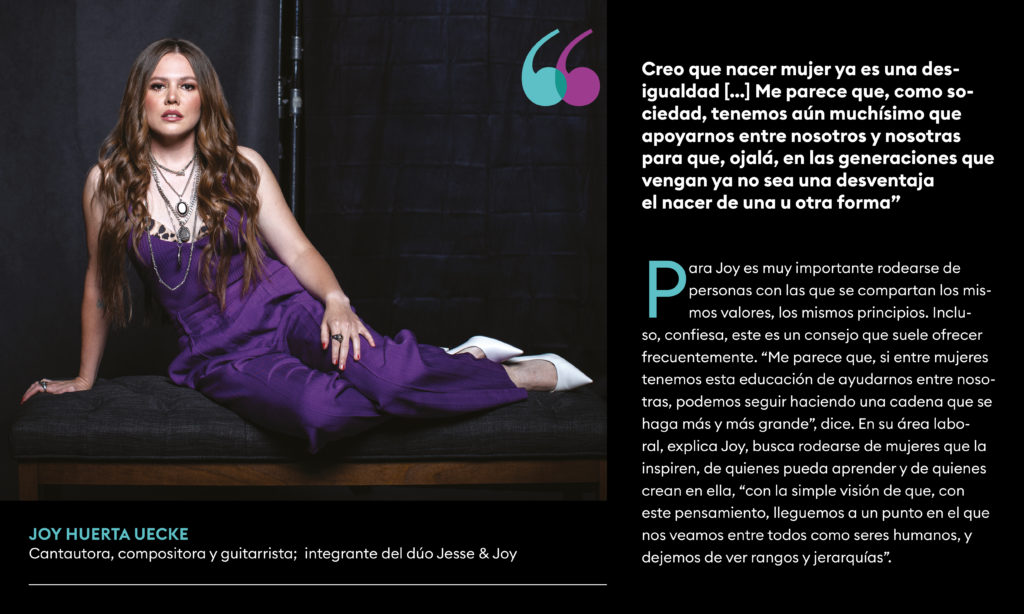
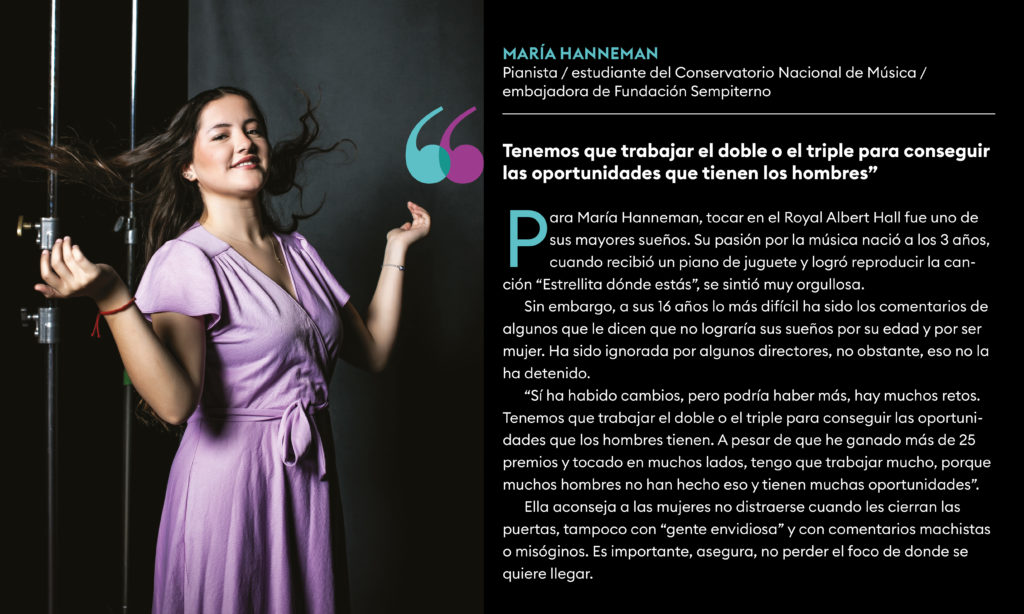
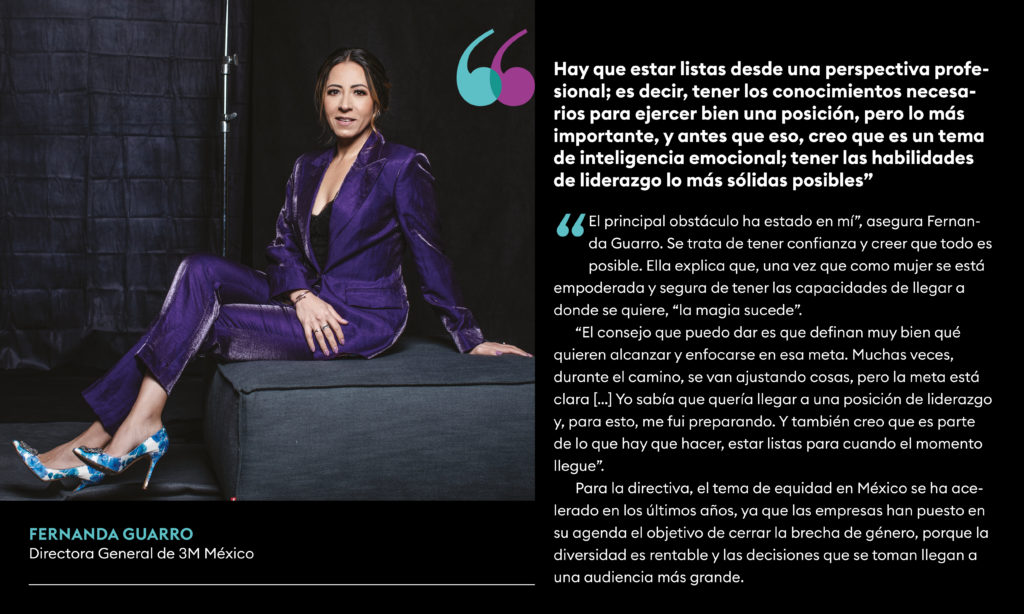
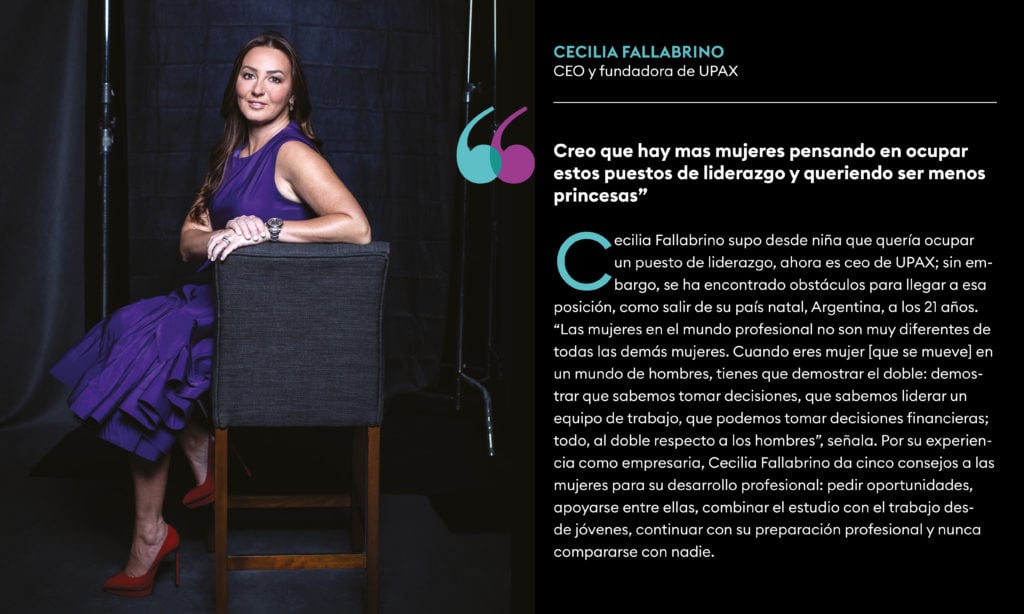
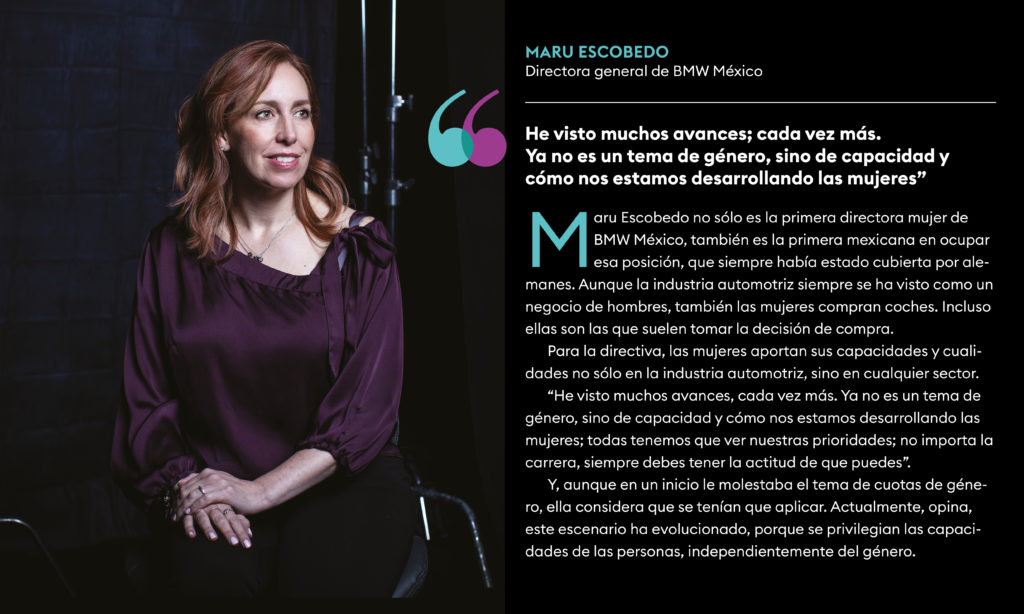

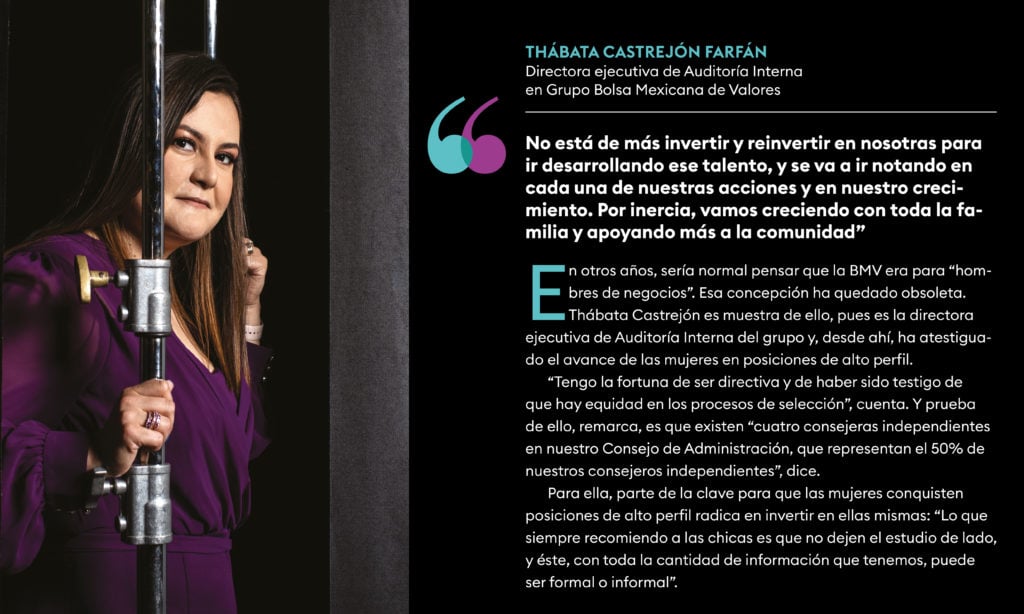
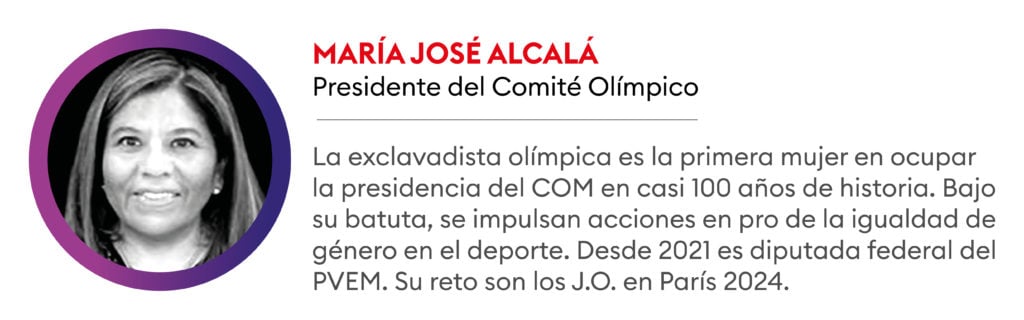
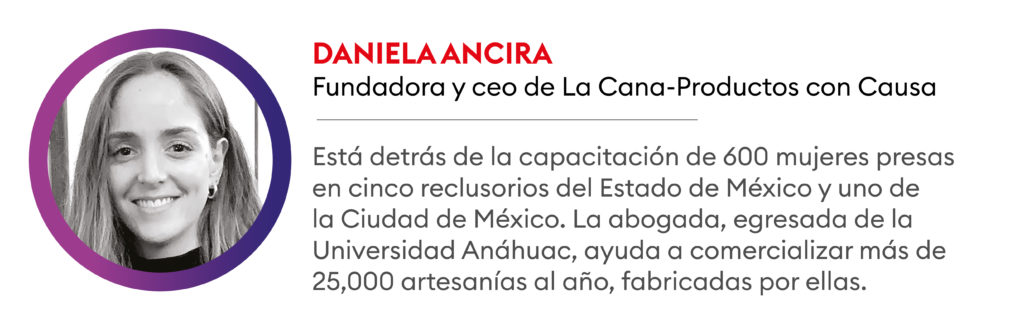
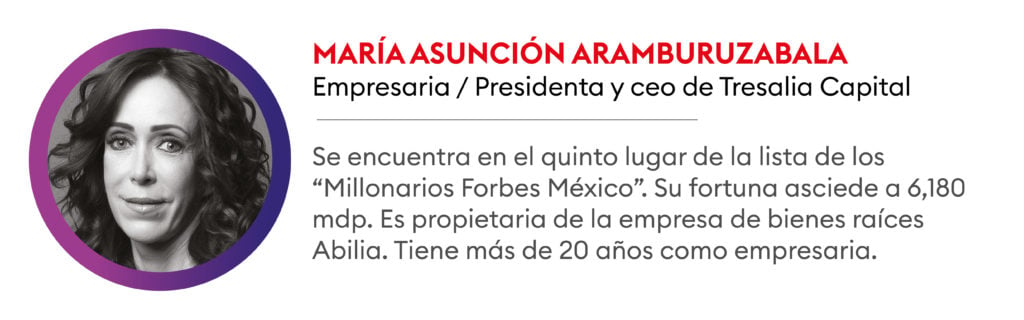
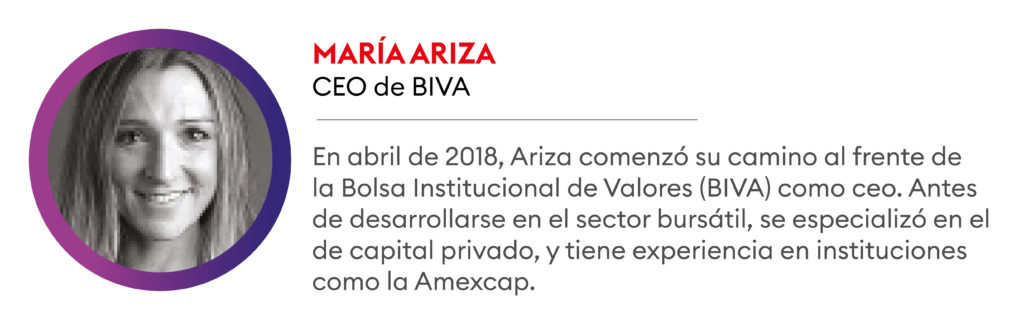
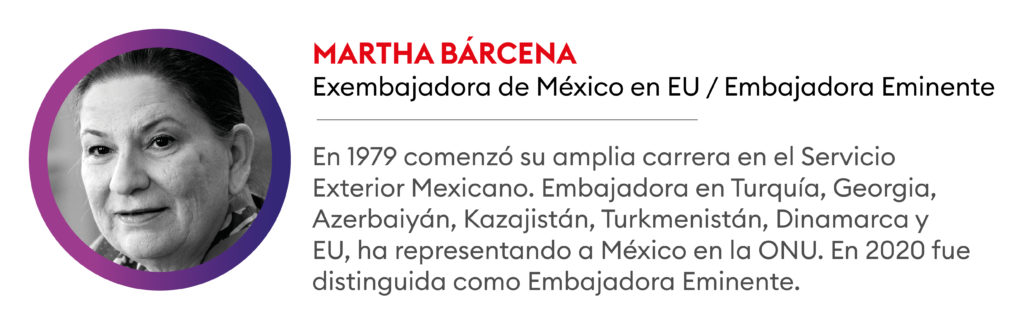
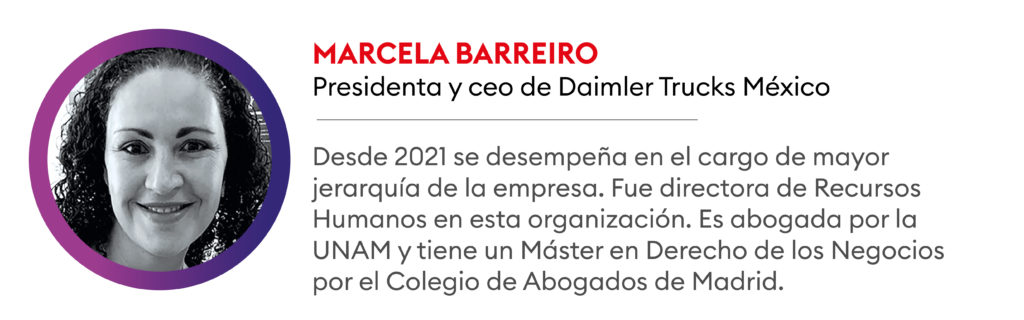
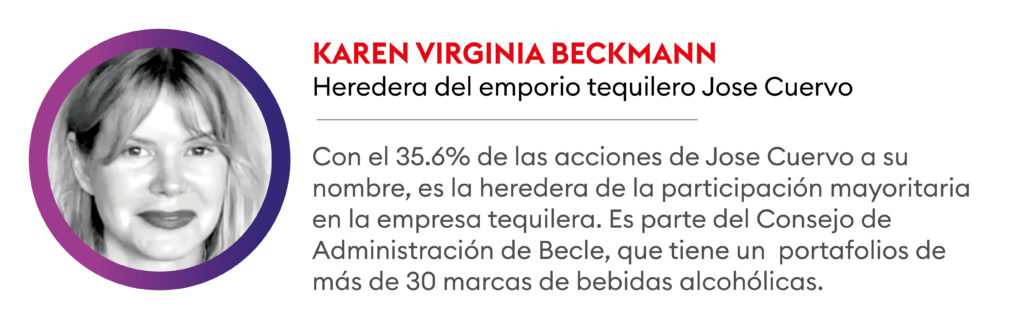
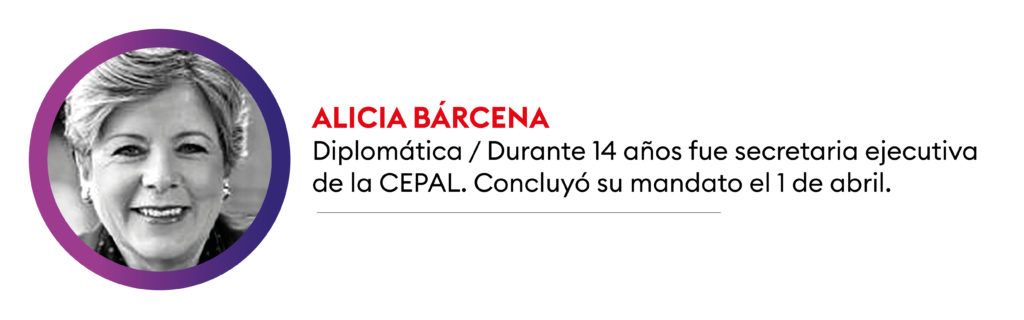



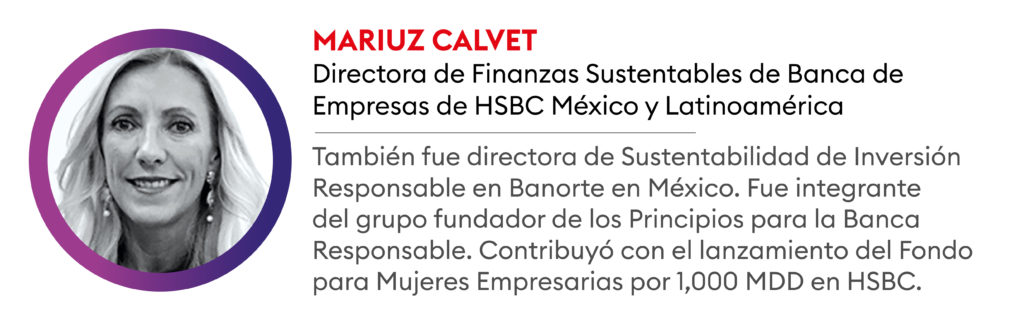
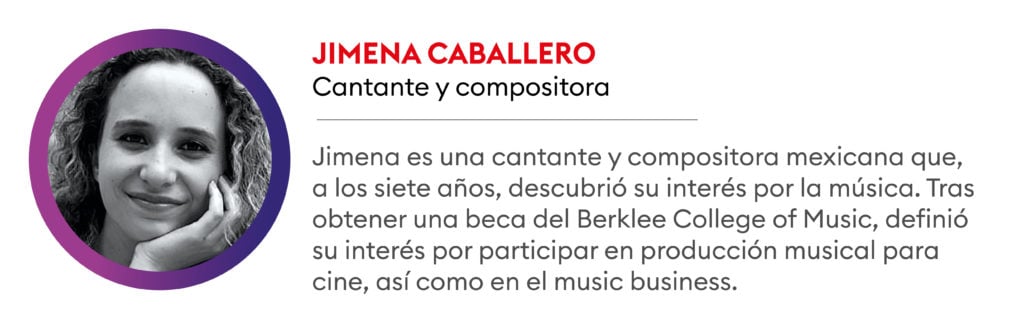
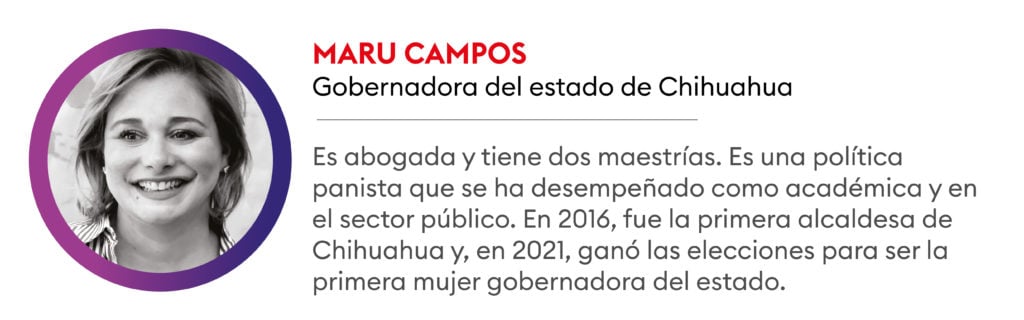
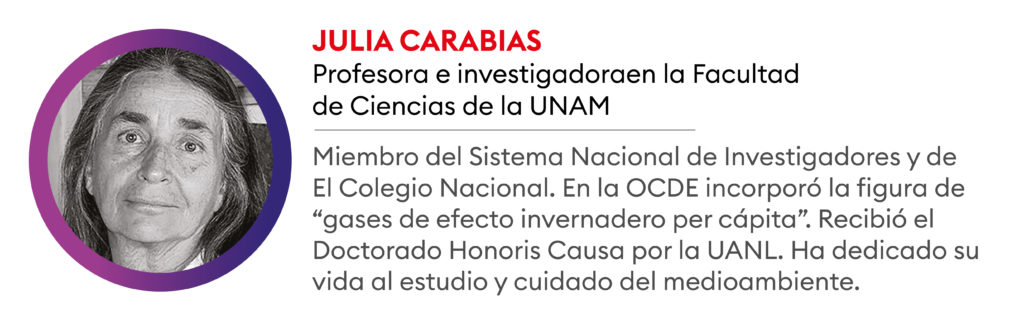
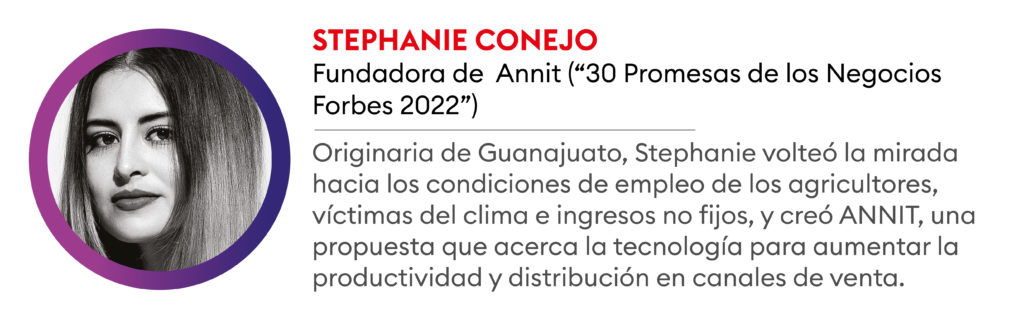
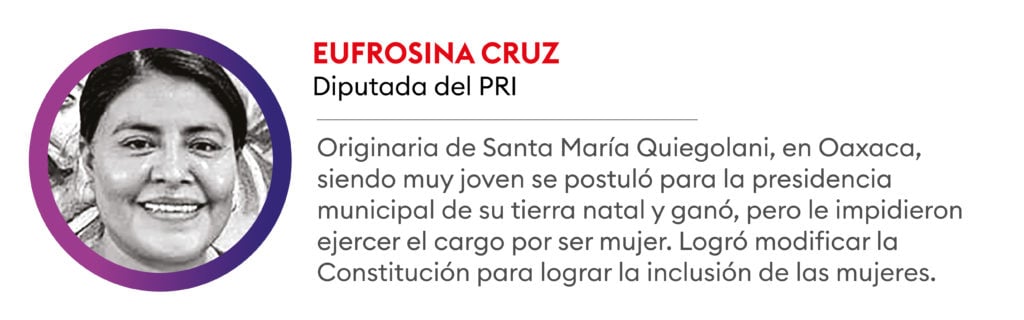
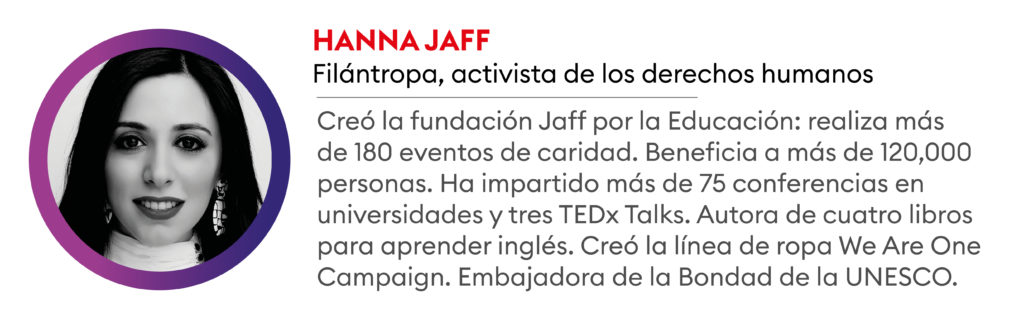
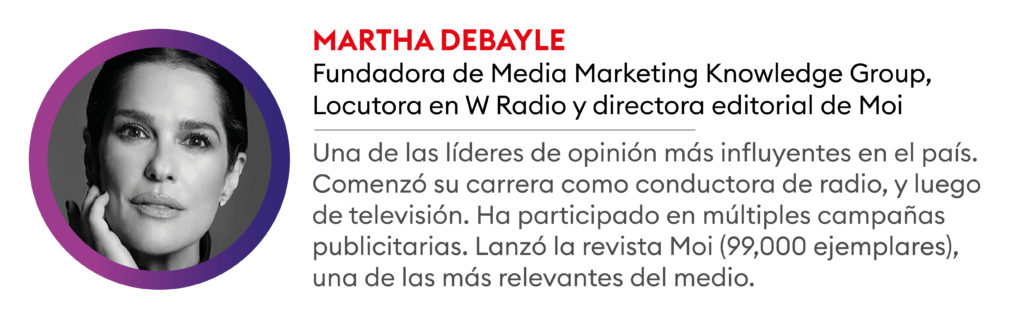
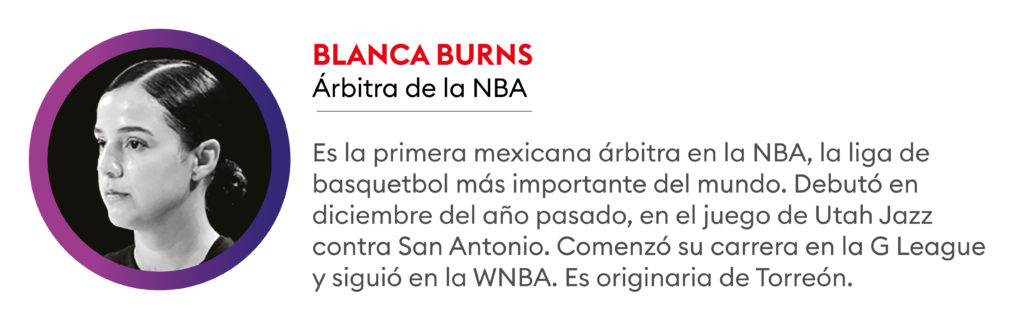
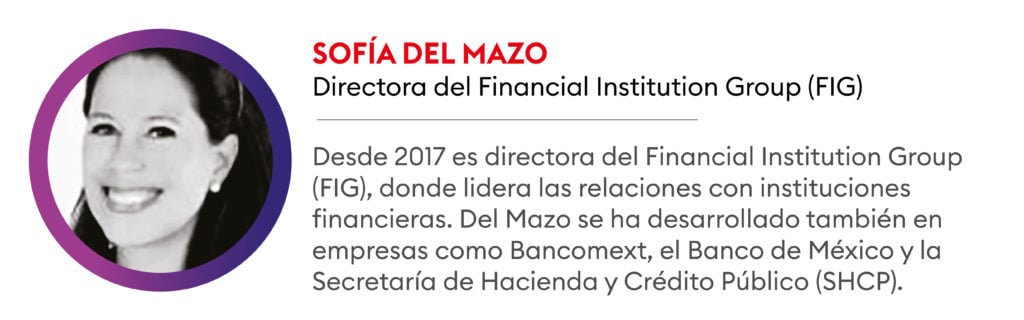
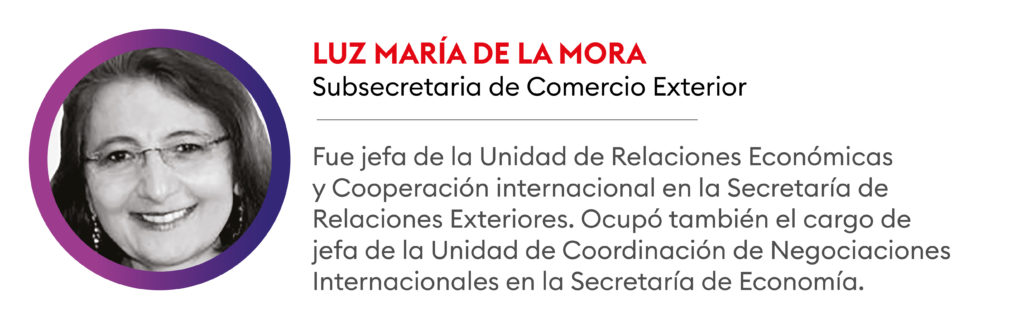
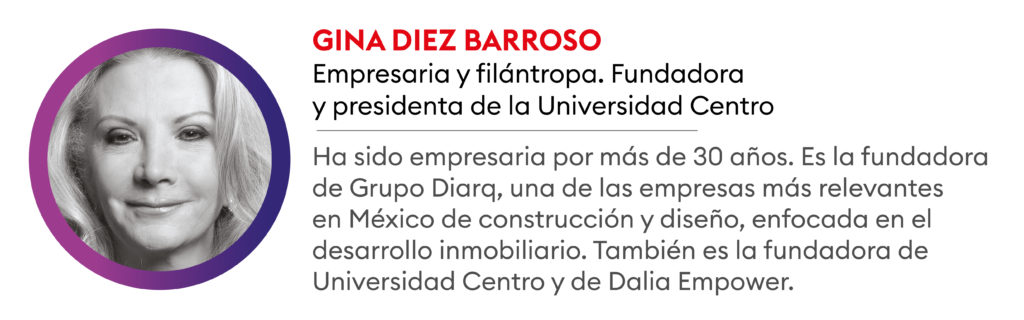
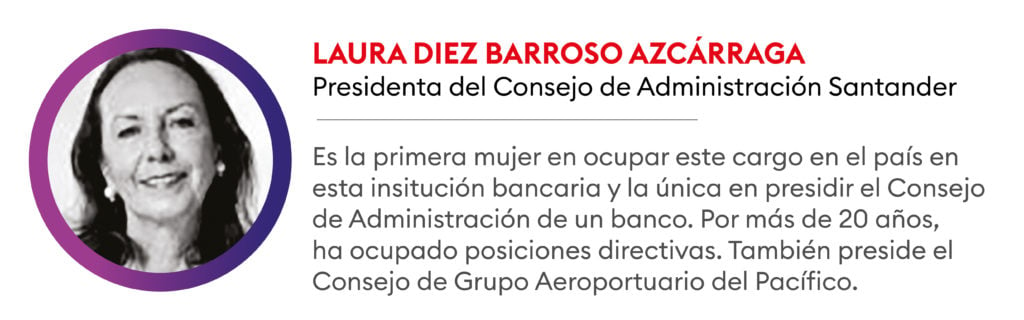
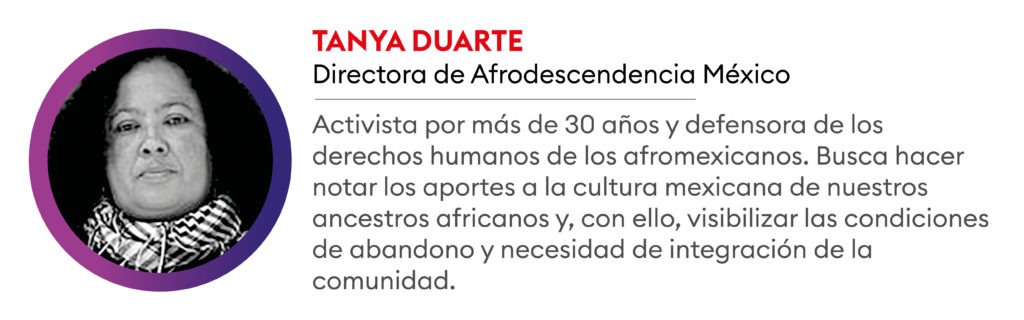
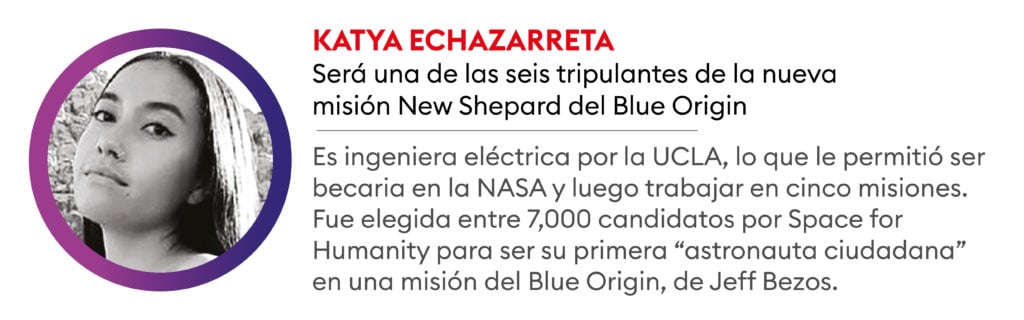
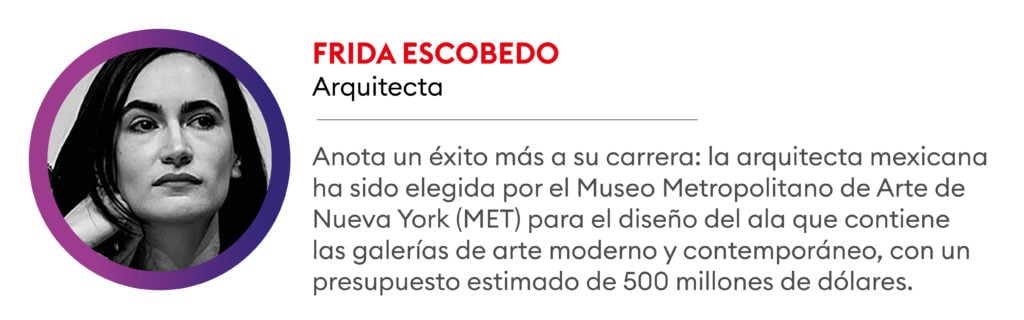
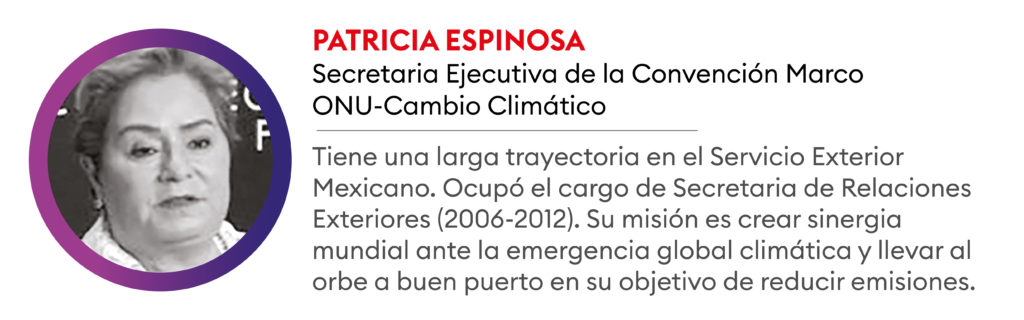
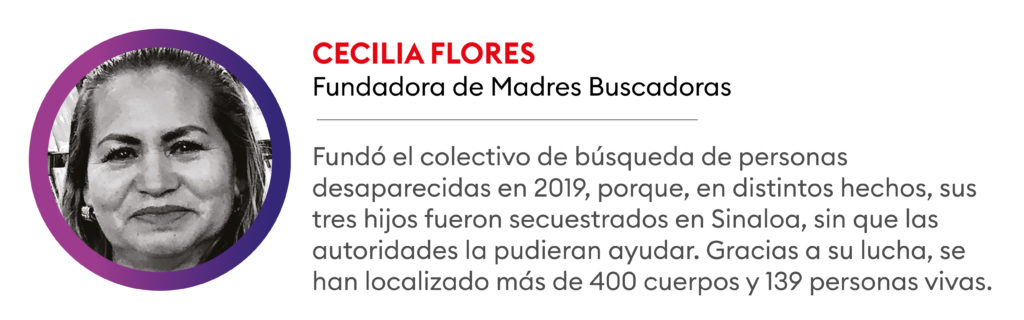

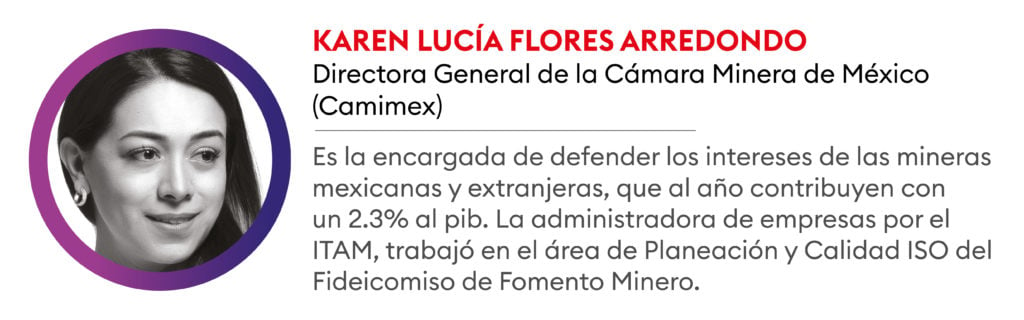
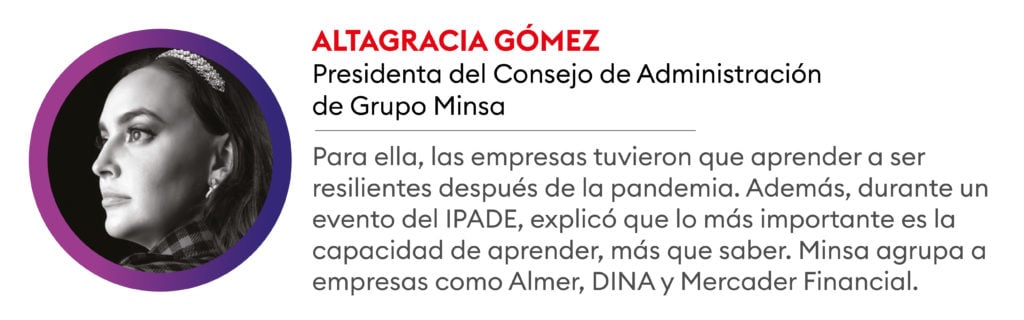
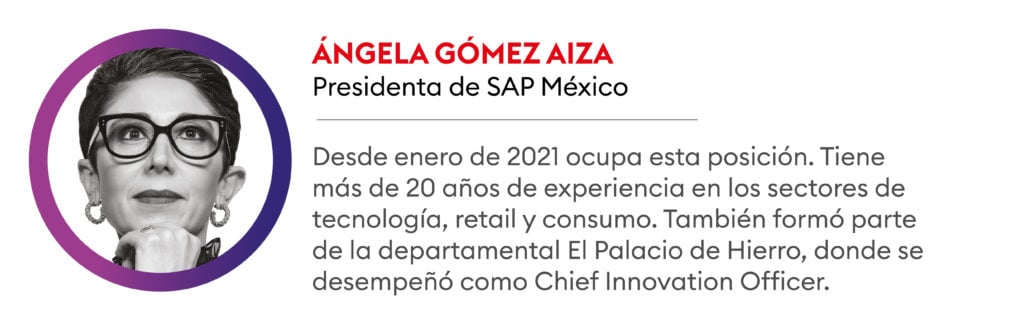
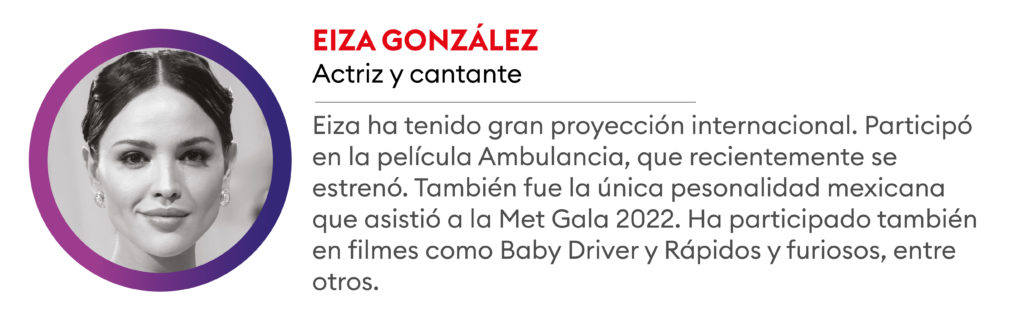
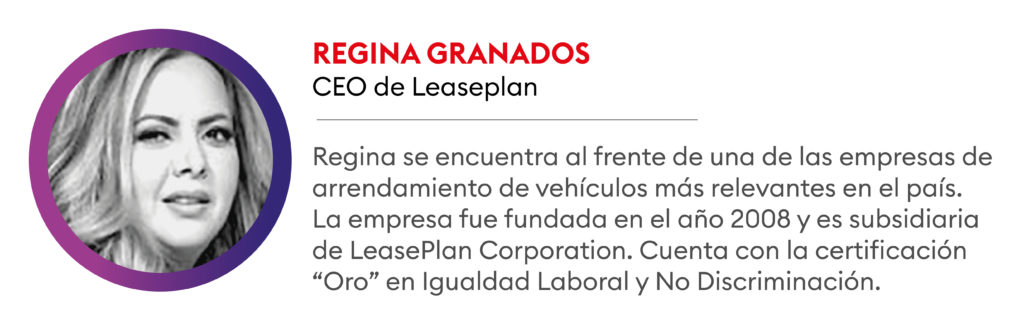
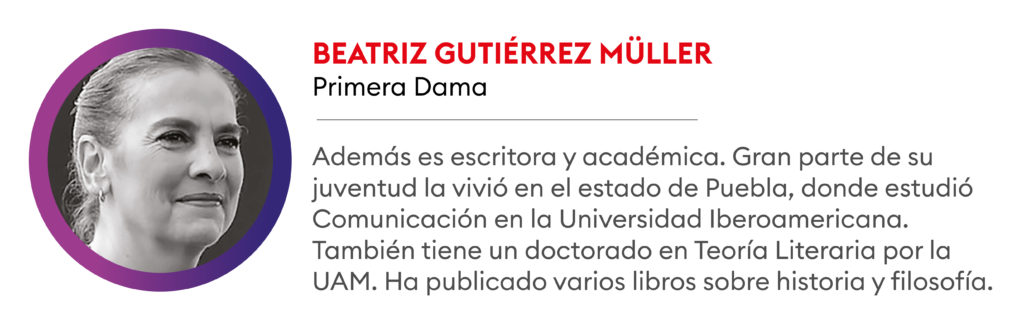
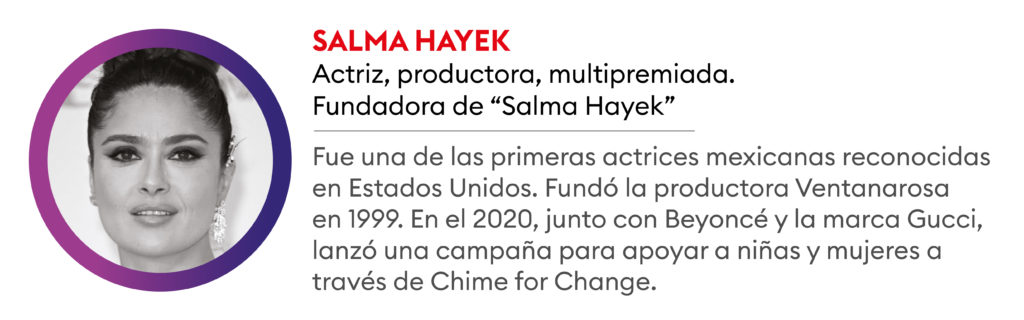
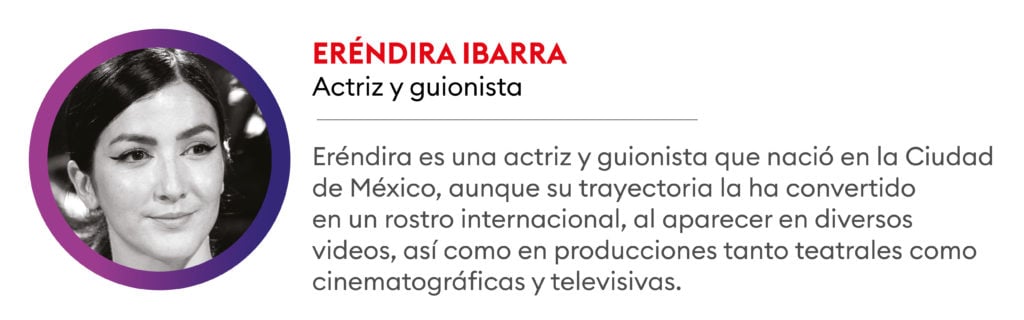
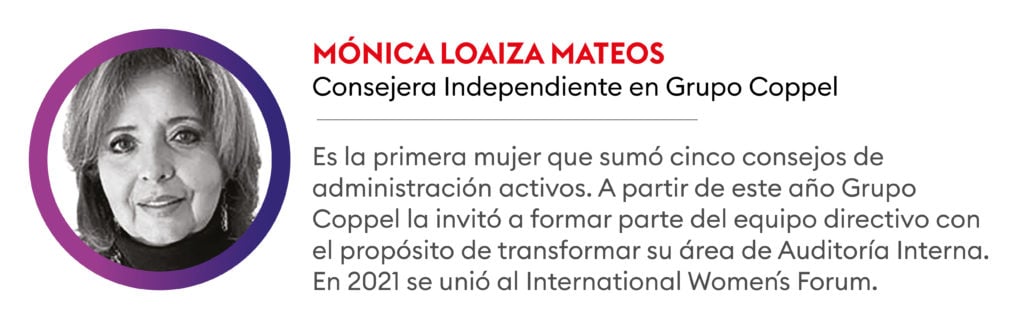
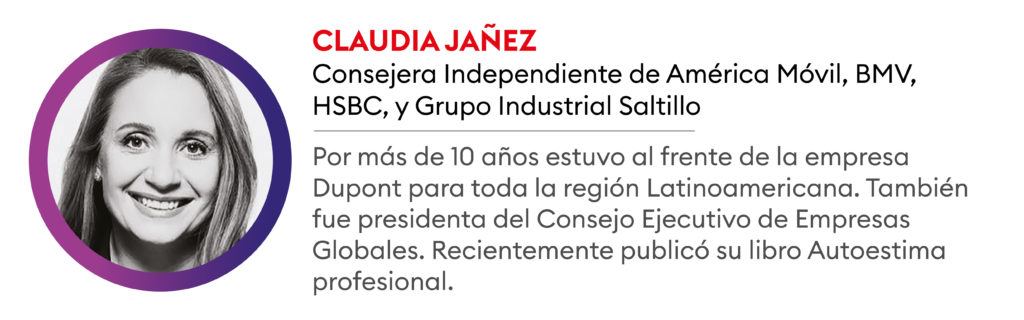
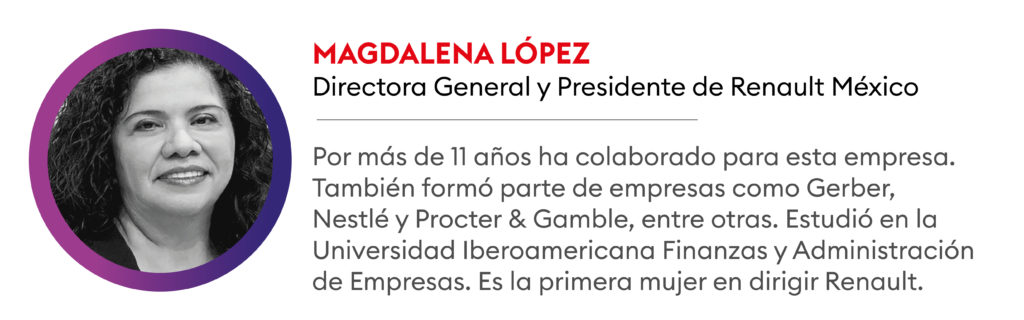
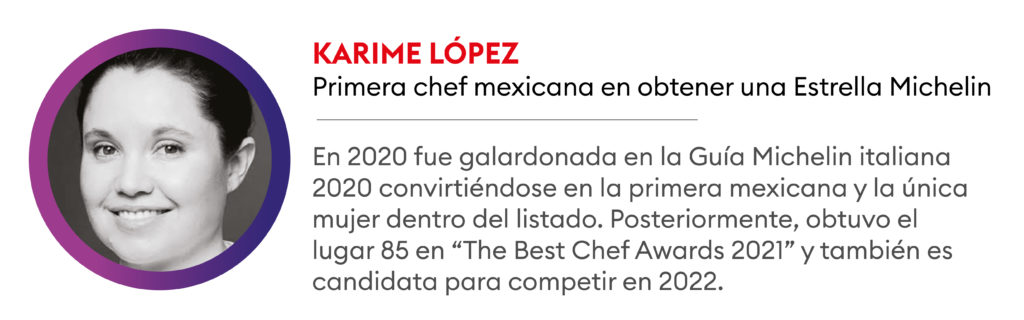


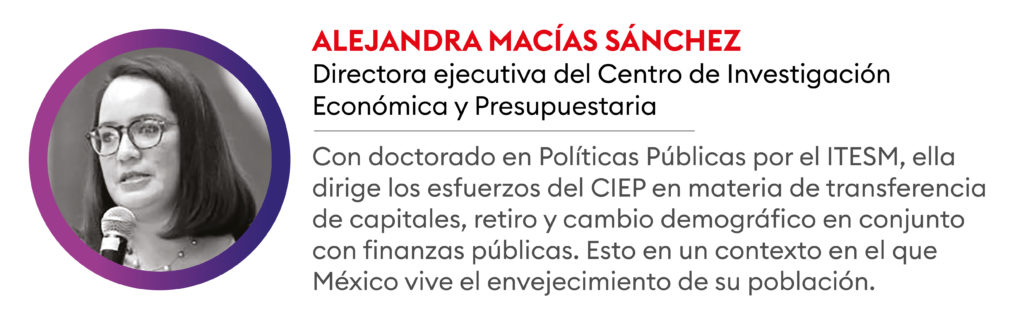


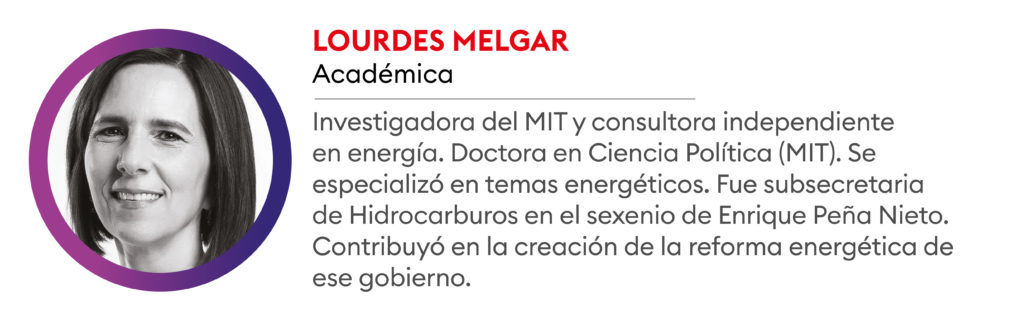
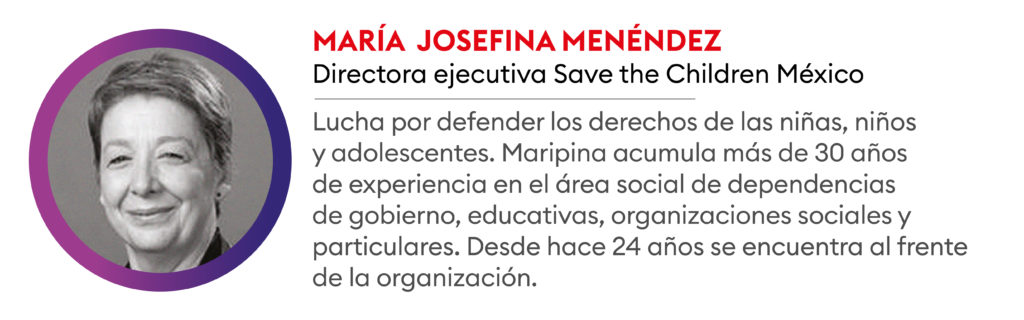
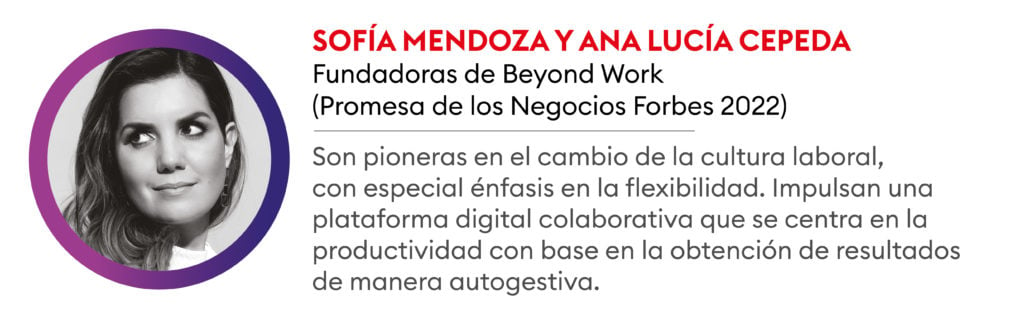
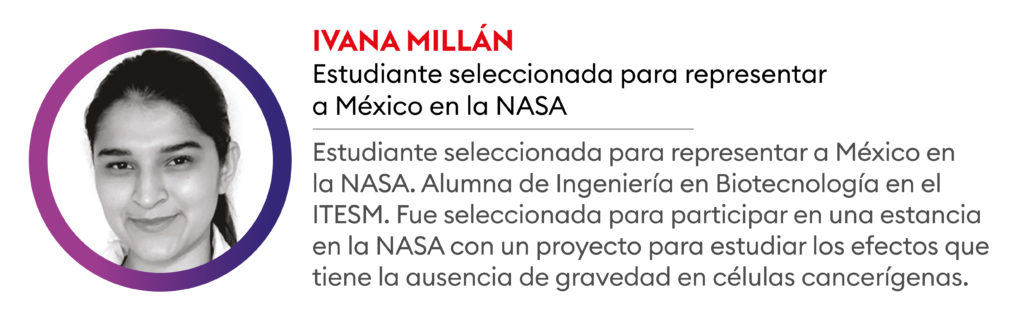

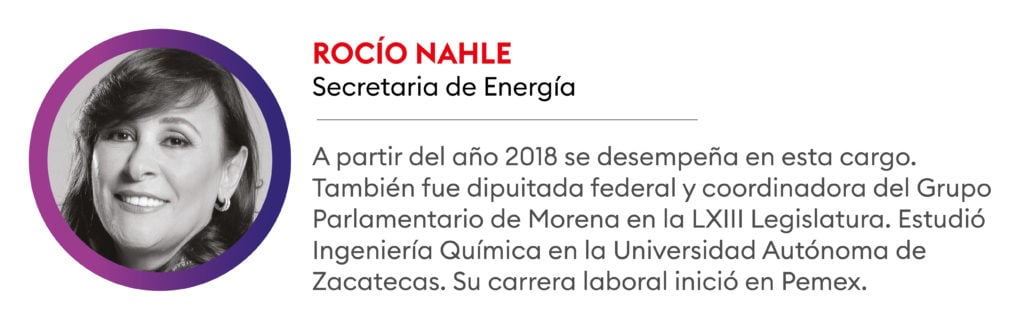
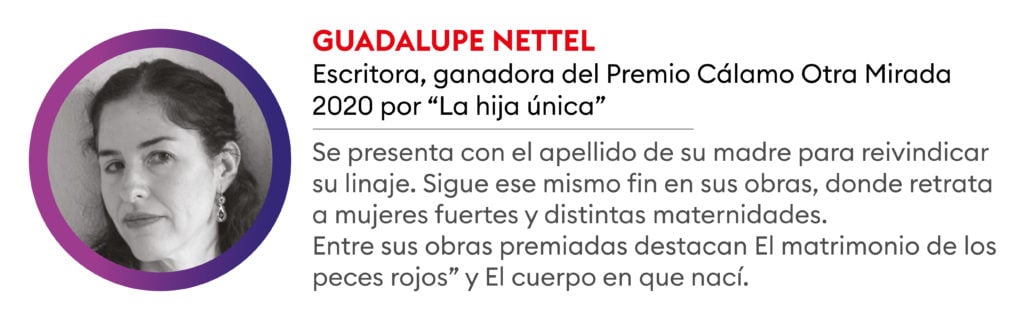
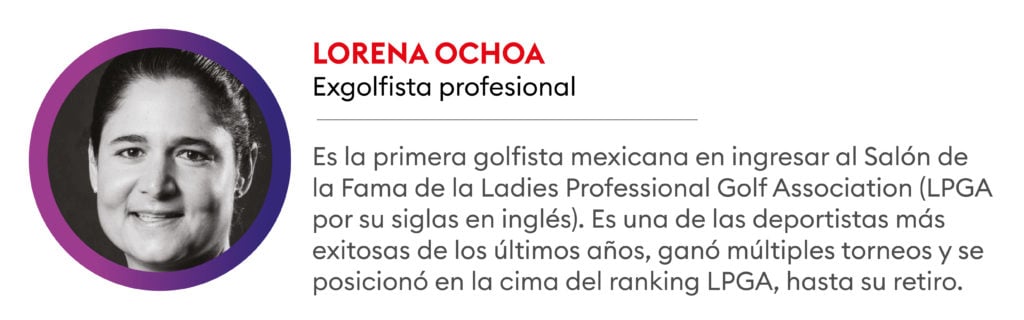
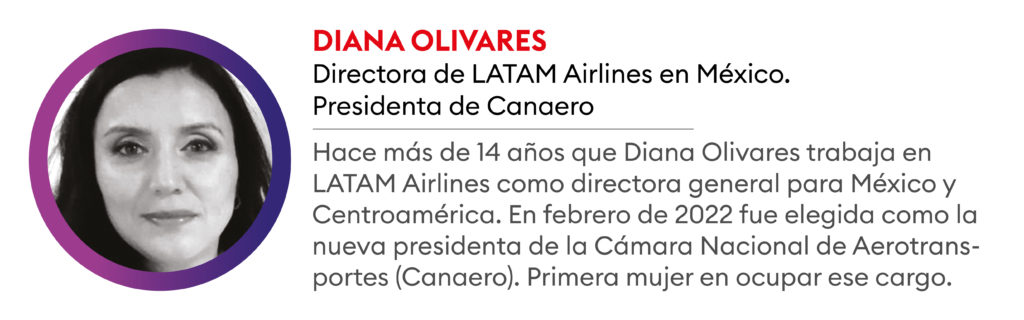
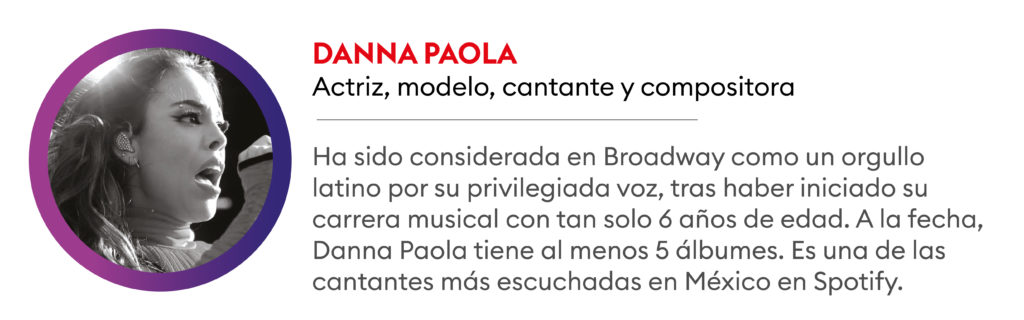
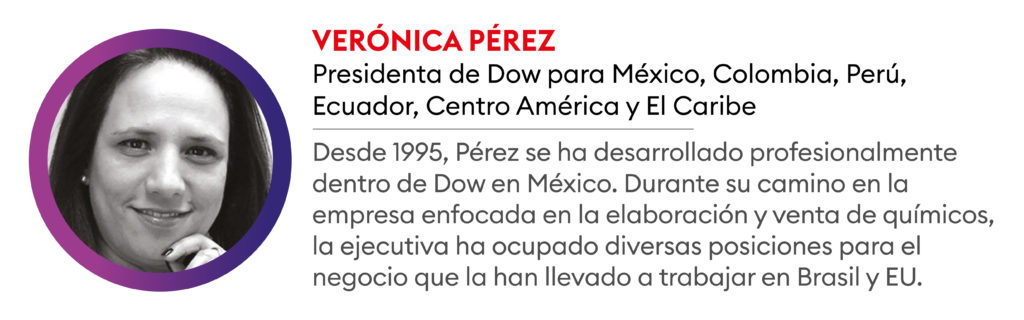
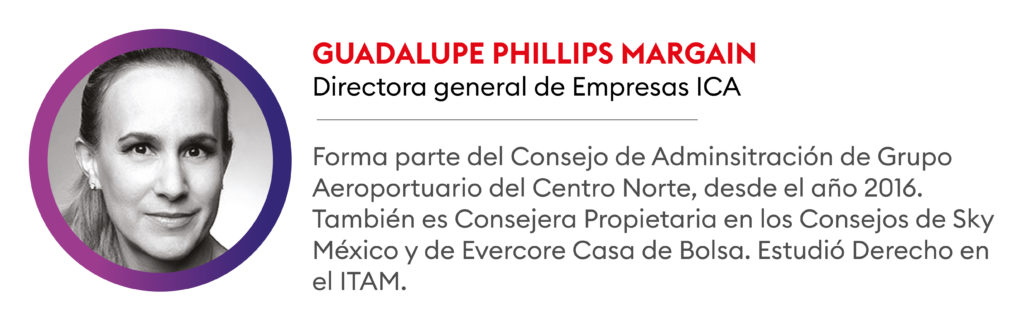

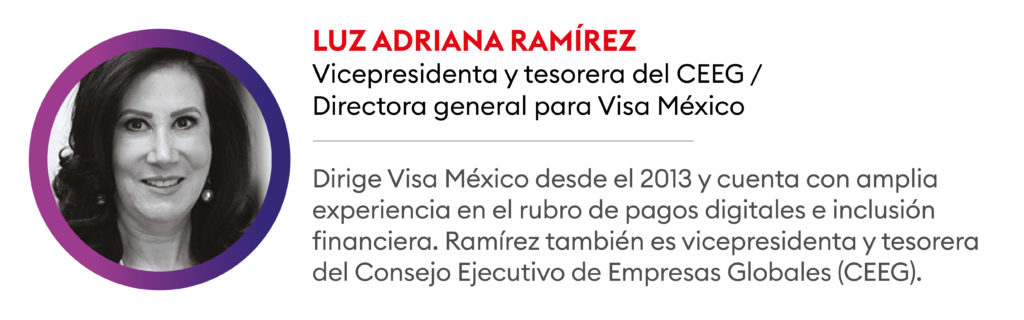

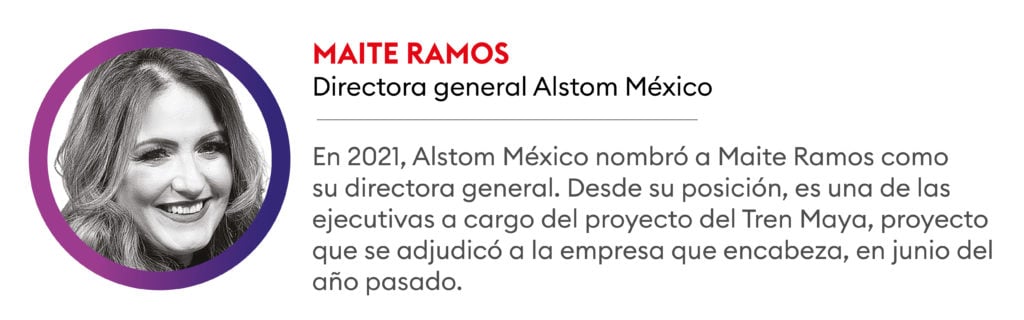


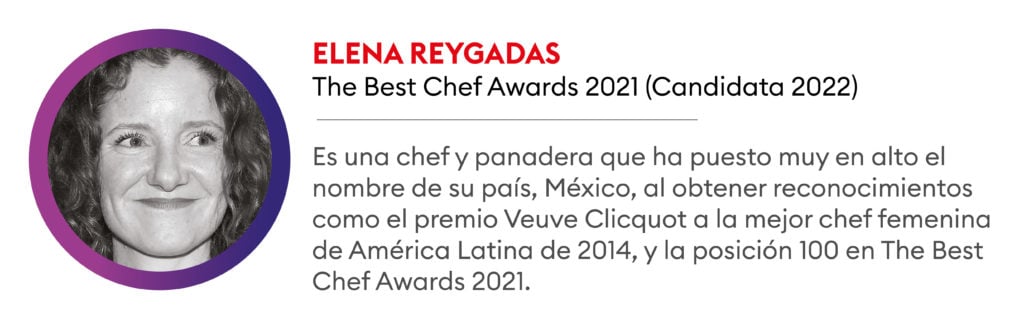
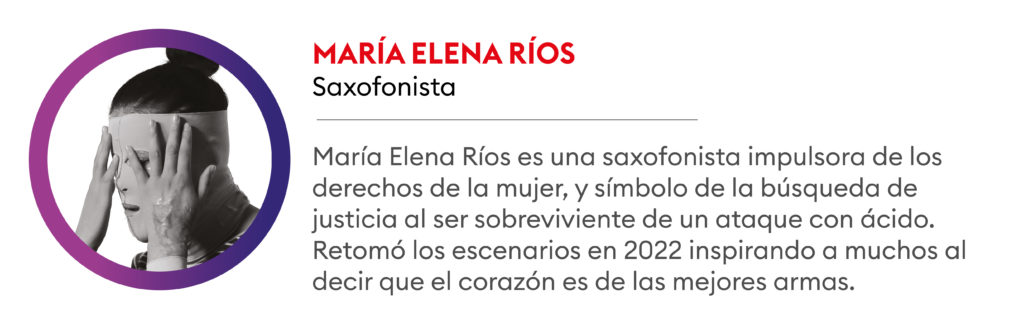
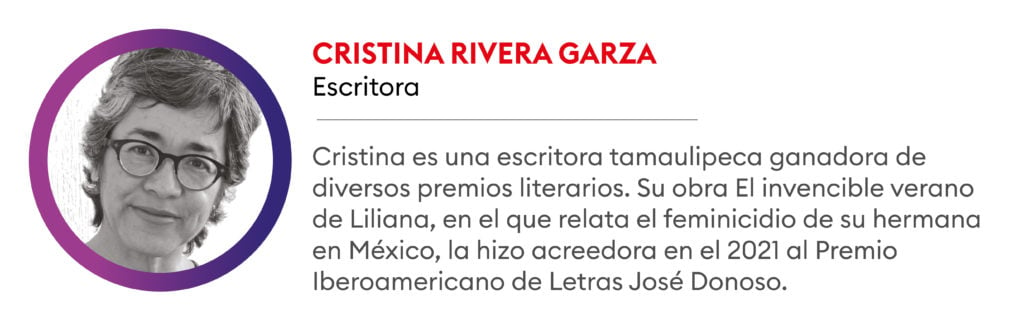
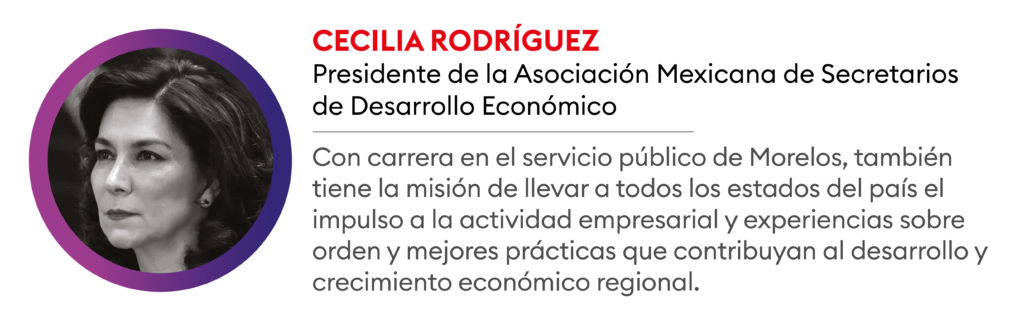
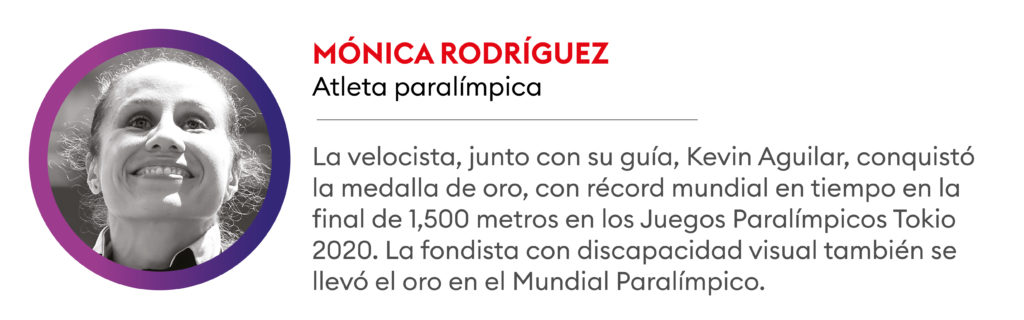
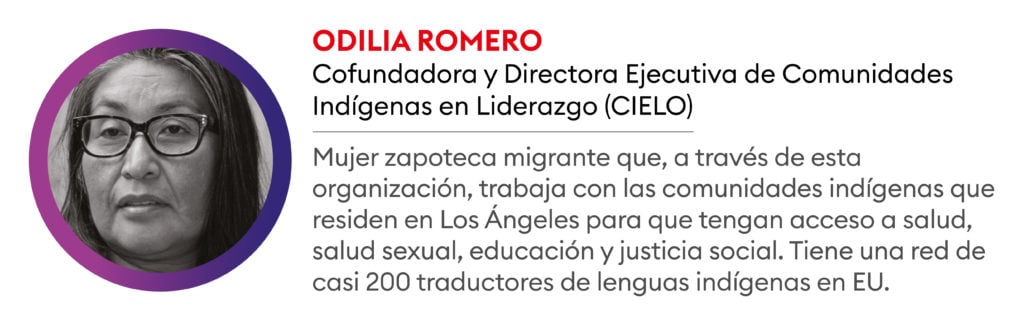
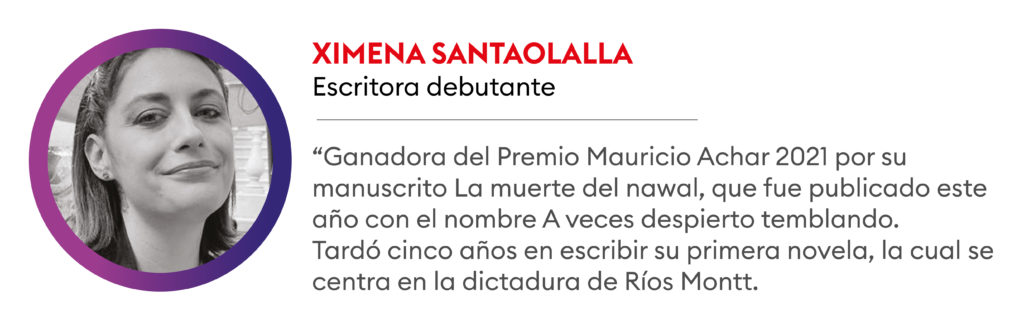
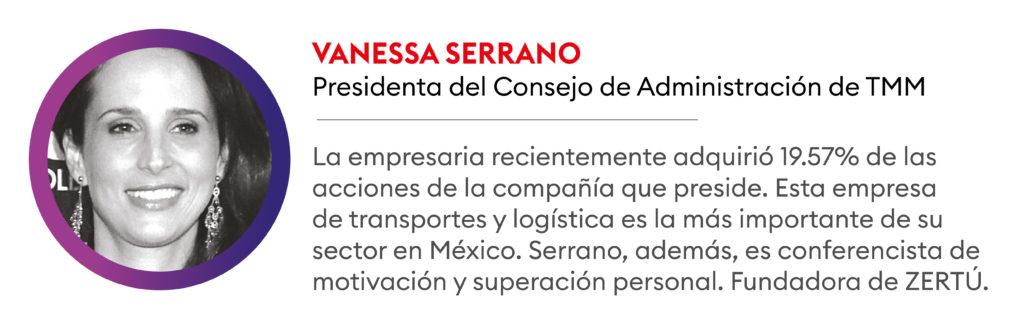
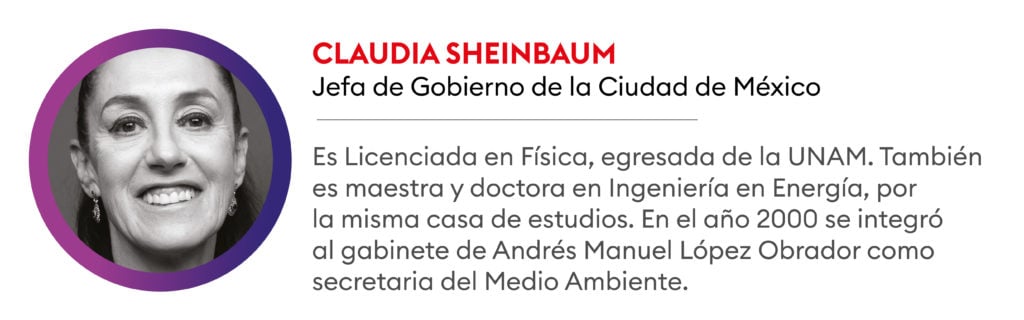
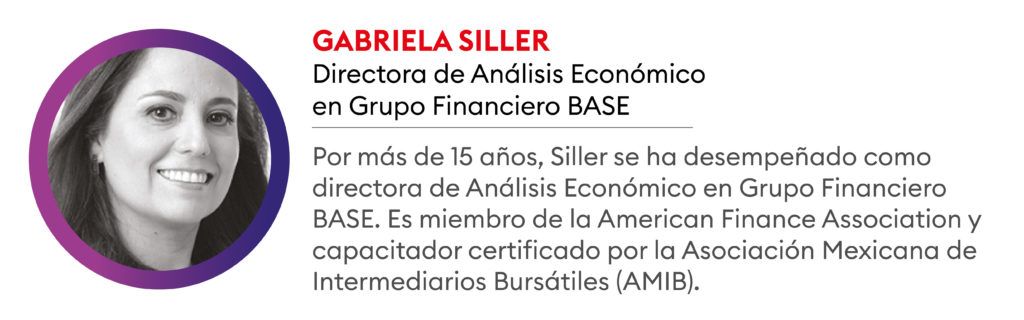
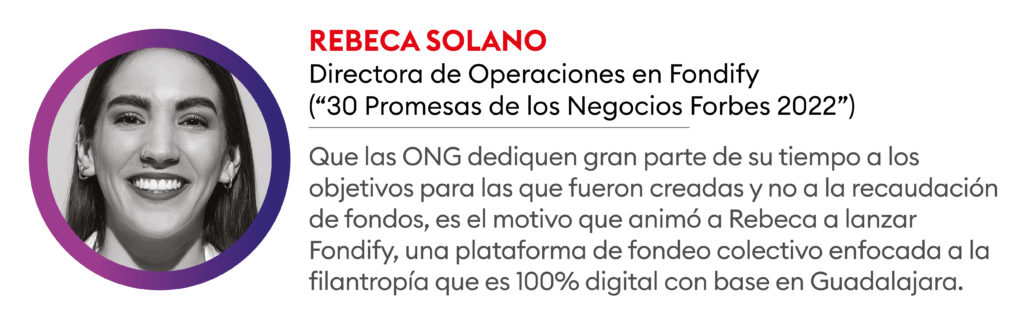
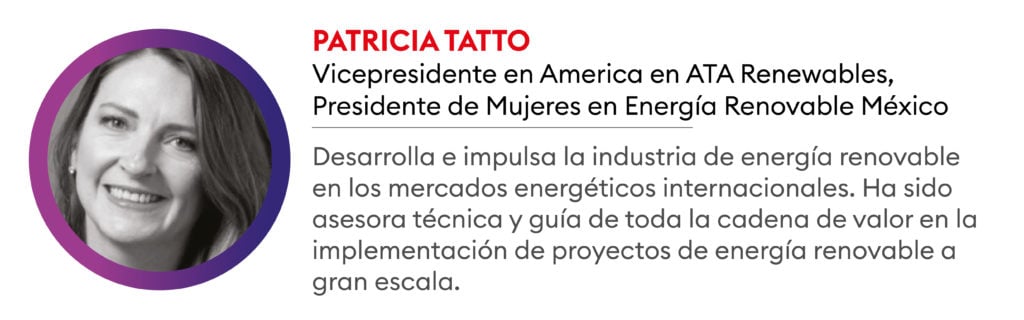


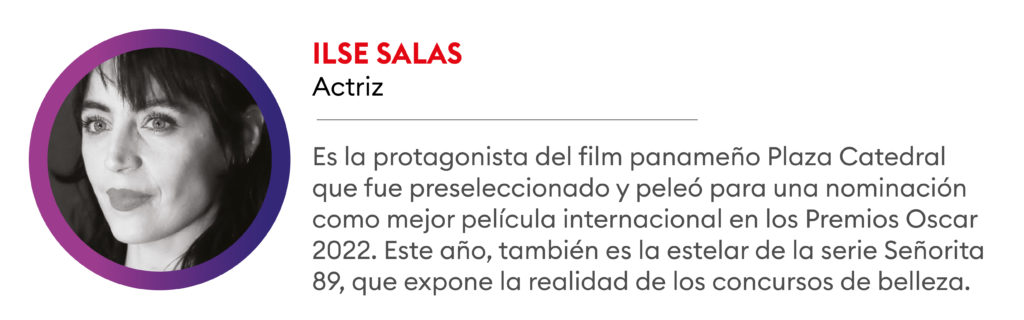

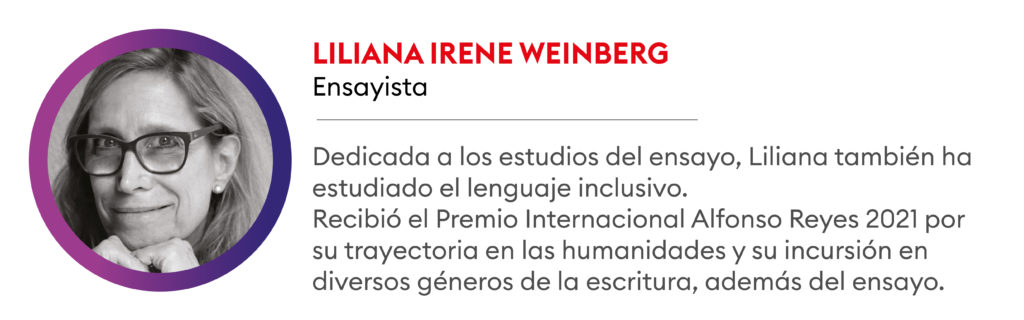
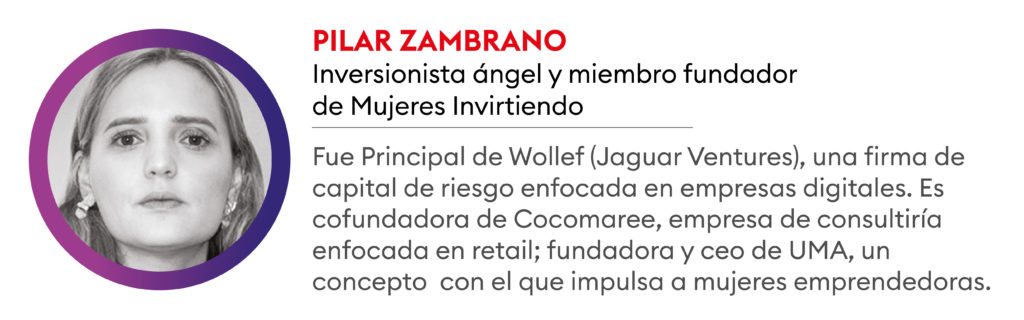











 “Esta pandemia ha supuesto un retroceso de entre 15 y 18 años en relación con los derechos de las mujeres”. EFE/Elvis González
“Esta pandemia ha supuesto un retroceso de entre 15 y 18 años en relación con los derechos de las mujeres”. EFE/Elvis González El ‘Convenio 190′ compromete a los Estados a desarrollar y aplicar de forma efectiva leyes que garanticen el propósito del mismo: acabar con la violencia y la discriminación en todos los lugares de trabajo. (Foto: Pixabay)
El ‘Convenio 190′ compromete a los Estados a desarrollar y aplicar de forma efectiva leyes que garanticen el propósito del mismo: acabar con la violencia y la discriminación en todos los lugares de trabajo. (Foto: Pixabay) En algunos países de América Latina los cuidados, realizados en su mayoría por mujeres, suponen una de las principales causas de desigualdad y constituyen hasta el 15 por ciento del PIB de algunos Estados. (AP Foto/Ariana Cubillos)
En algunos países de América Latina los cuidados, realizados en su mayoría por mujeres, suponen una de las principales causas de desigualdad y constituyen hasta el 15 por ciento del PIB de algunos Estados. (AP Foto/Ariana Cubillos) Todavía con numerosas deudas pendientes con las mujeres, América Latina tiene ante sí el reto de modernizar la región para transformar la sociedad y, en última instancia, acabar con la violencia. EFE/Roberto Escobar
Todavía con numerosas deudas pendientes con las mujeres, América Latina tiene ante sí el reto de modernizar la región para transformar la sociedad y, en última instancia, acabar con la violencia. EFE/Roberto Escobar



