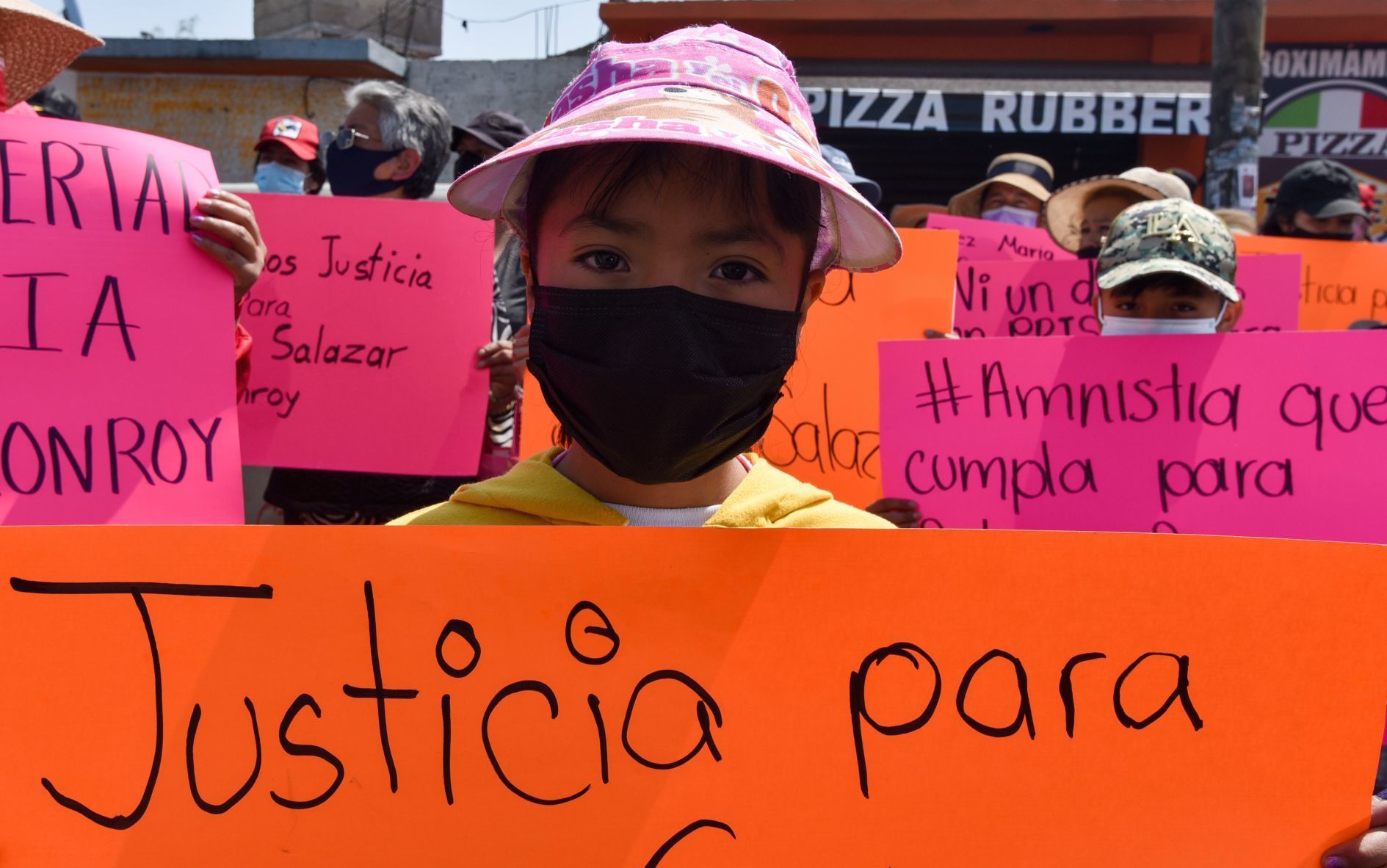El 15 de agosto, Khalida Popal vio desde Dinamarca cómo su país caía en manos de los talibanes.
Tras casi dos décadas de conflicto, el grupo militante insurgente recuperó la capital de Afganistán y tomó el palacio presidencial del país, apenas un mes después de que Estados Unidos iniciara la retirada final de las tropas militares de su guerra más prolongada.
Ese mismo día, el derrocado presidente Ashraf Ghani huyó de Afganistán a los Emiratos Árabes Unidos mientras los talibanes irrumpían en Kabul, y Estados Unidos completó la evacuación de su embajada en Afganistán, bajando la bandera estadounidense del recinto diplomático. En los últimos días, han aparecido imágenes de personas que se agolpan unas sobre otras en el aeropuerto internacional Hamid Karzai de Kabul, intentando aferrarse a los aviones que salen de la pista en un intento desesperado por huir del país.
El hecho de que los gobiernos extranjeros saquen a sus ciudadanos en primer lugar, da pocas esperanzas al pueblo afgano, al que muchos sienten que le deben protección por haberles ayudado en los 20 años de conflicto.
«Siento un peso en el pecho. Estoy triste. Me siento insomne y me duele», dice la exfutbolista afgana Popal a Amanda Davies, de CNN Sport.»Lo único que quiero es que mi teléfono desaparezca para poder sentir la mente libre, pero no puedo. He estado pegada a mi teléfono las últimas semanas, viendo cómo se derrumba el país, viendo a nuestros enemigos», añade.
«Es traumático para mí»
No es el primer recuerdo que Popal tiene de su país amenazado por la invasión extranjera y los grupos de combate de guerrilla.
En 1989, la Unión Soviética se retiró de Afganistán, después de haber invadido y ocupado el país durante 10 años.
Siete años después, cuando Popal tenía nueve años, los recién formados talibanes tomaron Kabul y gobernaron Afganistán durante la siguiente media década.
«Es traumático para mí y […] para mi generación», dice. «Nuestra infancia se repite de nuevo, y la historia se repite de nuevo».

Popal creció en Afganistán durante el primer reinado de los talibanes, de 1996 a 2001, y se refiere a esa época como un «tiempo muy oscuro y aterrador». Crédito: DANIEL LEAL-OLIVAS/AFP via Getty Images
Durante su gobierno, los talibanes declararon el país Emirato Islámico de Afganistán e impusieron leyes estrictas a las mujeres: la obligación de cubrirse de pies a cabeza, la prohibición de ir a la escuela o trabajar fuera de casa y la prohibición de viajar solas.
«Fue una época muy oscura y aterradora. Recuerdo mi infancia a la edad de ocho o nueve años, cuando los talibanes tomaron el control del país, cuando empezaron […] a matar […] y a encarcelar a la gente», dice Popal.
Dice que, como su familia había sido golpeada por los talibanes, algunos «muertos a tiros», vivían con miedo, «con mucho miedo, sentados en casa» y «esperando que, en cualquier momento, llamaran a la puerta y se los llevaran».
«Recuerdo haber preguntado porque tenía muchas dudas al respecto como cualquier otra niña, sin entender […] la política. Preguntando mucho, `Padre mío, ¿por qué no me dejan ir a la escuela?’ ¿Y si quiero […] jugar al fútbol fuera, si quiero ir a ver a mis amigos a la calle? ¿Por qué? ¿Por qué mi madre no puede ir a trabajar?», comentó Popal a Davies.
A la sombra de los talibanes
Popal afirma que, después de que los talibanes empezaran a perder sus principales bastiones con la invasión de las fuerzas estadounidenses y de la coalición en 2001, no esperaba que volvieran al poder.
«Nunca estuvimos preparados», dice. «Toda la comunidad afgana está conmocionada».
«Por supuesto, los talibanes […] siempre han existido. Llevan mucho tiempo luchando en las fronteras, en las zonas rurales de Afganistán. Siempre hubo una amenaza».
Unos años más tarde, cuando Popal tenía 16 años, empezó a jugar al fútbol a la sombra de los talibanes, que habían prohibido a las mujeres hacer deporte o ir a los estadios.
Aunque el grupo había sido expulsado del poder, seguía haciendo la guerra contra las fuerzas de la coalición y el gobierno de Afganistán respaldado por Estados Unidos, y por tanto tenía influencia sociopolítica en algunas partes del país.
En 2007, fundó la selección femenina de fútbol afgana y llegó a capitanear su equipo, convirtiéndose en la primera mujer contratada por la Federación de Fútbol de Afganistán.
Sin embargo, a medida que Popal seguía hablando, su presencia mundial crecía, al igual que las amenazas contra ella.
En 2010, decidió abandonar Kabul y se dirigió a Pakistán e India, antes de encontrar asilo en Dinamarca.
«Tuvimos que escapar», explica. «Lo recuerdo como un camino aterrador y peligroso […] a un lugar seguro para buscar protección y vivir como refugiada en Pakistán».
«Nuestras jugadoras están totalmente indefensas»
Desde entonces, Popal ha seguido utilizando el deporte como plataforma de activismo, lanzando la Organización Girl Power en 2014 para apoyar a los refugiados y migrantes y defendiendo los derechos de las mujeres en múltiples conferencias para organizaciones como la FIFA, la UEFA y las Naciones Unidas.
«Hemos sacrificado tanto en los últimos 20 años de nuestra vida […] para conseguir este colectivo, el orgullo de representar a nuestro país, la sensación de pertenencia de representar a la selección nacional de Afganistán», afirma.
«Utilizamos el fútbol […] para defender nuestro derecho como mujeres […] pero también para ser la voz de las hermanas sin voz que aún vivían bajo el régimen de los talibanes», añade Popal. «Seguíamos las noticias, cómo las apedreaban, cómo las golpeaban, cómo las mataban a golpes».
«Nos pusimos en pie. Dijimos que no importaba que encerraran a nuestra hermana allí, que no importaba que mataran a muchos de nosotros, nos mantendríamos unidos. Somos más fuertes. No nos rendiremos porque tenemos confianza».

Popal utiliza su plataforma deportiva para defender los derechos de las mujeres. Crédito_ Stuart C. Wilson/Getty Images for TheirWorld
Ahora, parece que el orgullo que Popal sintió una vez al representar a Afganistán en la escena mundial no es más que un recuerdo que se desvanece.
En su lugar, su mente está ocupada con el pensamiento de las futbolistas que aún están varadas en Afganistán.
«Nuestras jugadoras están totalmente desamparadas», señala Popal. «Hemos luchado mucho para ganarnos el nombre […] en la camiseta y la insignia en el pecho y llevar el uniforme de la selección nacional y representar a nuestro país a nivel internacional».
«Lo que más me duele es que desde hace unos días les llamo y les digo que quemen su uniforme, que intenten quitar todo lo que tengan de la selección para que no puedan identificarlas si van a su casa. Quiten sus redes sociales, traten de callar, traten de ocultar su identidad, quiten su identidad», añade.
«No deben ser olvidadas así»
Para Popal, uno de los mayores reveses emocionales de las últimas décadas ha sido entrar en el nuevo milenio «con mucha y gran esperanza en el futuro», para acabar sintiéndose marginada por la comunidad mundial.
«Aquella vez era una adolescente y mi generación y la nueva generación hicieron todo lo posible para participar activamente en […] la construcción del país […] la comunidad, la sociedad, y también ser agradecidos, mostrando al comité internacional, que no estaban perdiendo el tiempo en nuestro país», dice.
«Todo fue olvidado», continúa Popal. «La comunidad internacional […] entró en nuestro país con las palabras, con grandes frases, palabras defendiendo el derecho de las mujeres de Afganistán: ‘no dejaremos que las mujeres de Afganistán vuelvan a vivir en la oscuridad de los talibanes’».
«Hemos hecho todo lo posible para formar parte del crecimiento y el progreso para representar también la nueva imagen de Afganistán […] de la mujer fuerte de Afganistán, pero ahora el mundo [nos] ha olvidado».
«Pensar en todas las personas con las que he trabajado, las conozco, en mis amigas, en los miembros de mi familia y en todas estas increíbles mujeres que han formado parte del crecimiento y el progreso está en manos de [el] enemigo, y sin ninguna protección».
A pesar de su tormento emocional, Popal sigue siendo fiel a su país y a la promesa de un mañana mejor.
«Mi mensaje a cada […] individuo y a las organizaciones y a los gobiernos es que, simplemente, no olviden a las mujeres de Afganistán, no han hecho nada malo y no deben ser olvidadas así, y necesitan apoyo, necesitan protección», comenta.
«Por favor, sean sus voces, sean la voz de esas mujeres sin voz y desamparadas del país».
Toda la información e imágenes son de CNN EN ESPAÑOL.
Link original: https://cnnespanol.cnn.com/2021/08/20/no-olviden-mujeres-afganistan-excapitana-equipo-futbol-khalida-popal-talibanes-trax/