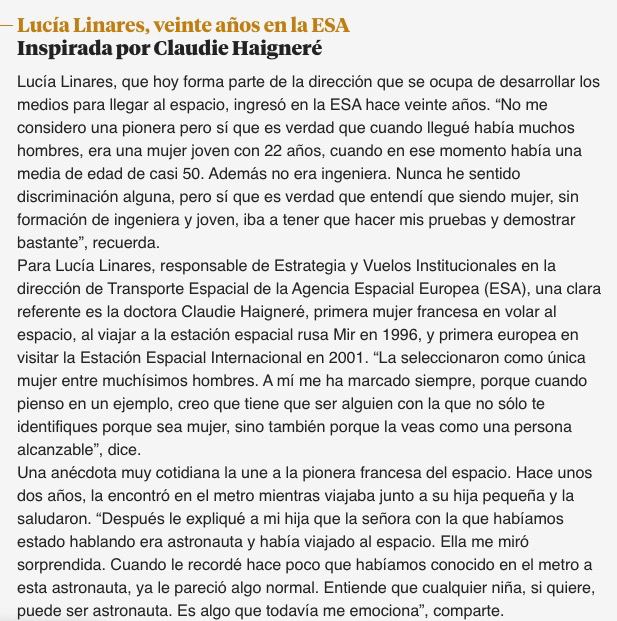La digna rabia de las mujeres que por 15 años han denunciado la violencia y la tortura a las que fueron sometidas ha exhibido a un Estado responsable de la represión. Su denuncia ha retratado también un Estado que continúa perpetuando la impunidad.
Lo ocurrido el 3 y 4 de mayo de 2006 en Atenco y Texcoco, Estado de México, representa uno de los casos más emblemáticos de represión de la protesta en el país. En ambos días, elementos de la policía municipal de dichos municipios, de la policía estatal del Estado de México, así como de la Policía Federal Preventiva reprimieron de manera atroz la manifestación. Durante el operativo que implementaron, los policías hicieron uso de la fuerza de manera ilegítima e innecesaria. Como consecuencia de ello, murieron dos jóvenes de 14 años: Ollin Alexis Benhumea y Javier Cortés Santiago, fueron detenidas arbitrariamente más de 240 personas, algunas pertenecientes al Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FDPDT), otras simpatizantes del movimiento, así como personas sin militancia alguna. Cuarenta y siete de las personas detenidas fueron mujeres. La mayoría de ellas sufrieron diversas formas de violencia por parte de los policías, como tortura sexual al interior de los vehículos en los que las trasladaron al Centro de Readaptación Social “Santiaguito”. Al ingresar a dicho centro, veintiséis de ellas declararon haber sido víctimas de violencia física, psicológica y sexual, recibido amenazas de muerte y de dañar a sus familias por parte de los elementos de policía antes mencionados. Sin embargo, no solo no fueron atendidas adecuadamente, sino que fueron revictimizadas. El personal médico del lugar se negó a revisarlas, a realizarles exámenes ginecológicos y a reportar la violencia sexual. En algunos casos, se burlaron de ellas y las insultaron.
A pesar de que tales hechos fueron denunciados, y que la tortura fue ampliamente documentada por el Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad y por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, únicamente fueron consignados 22 policías estatales: 21 por abuso de autoridad y uno más por el delito de actos libidinosos. Todos fueron absueltos. Como resultado de la falta de acceso a la verdad, a la justicia y a garantías de no repetición en México, Yolanda Muñoz Diosdada, Norma Aidé Jiménez Osorio, María Patricia Romero Hernández, Mariana Selvas Gómez, Georgina Edith Rosales Gutiérrez, Ana María Velasco Rodríguez, Suhelen Gabriela Cuevas Jaramillo, Bárbara Italia Méndez Moreno, María Cristina Sánchez Hernández, Angélica Patricia Torres Linares y Claudia Hernández Martínez acudieron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en abril de 2008.

Las mujeres de Atenco han sostenido la mirada y la palabra, la denuncia y la dignidad, por 15 años. El proyecto Mirada sostenida, de Liliana Zaragoza Cano, ha acompañado esta lucha por verdad y justicia.
Por su parte, la CIDH admitió en 2011 el caso con el número 12,846 y, en 2013, se llevó a cabo la audiencia pública sobre el fondo del caso. En 2015, la Comisión aprobó el informe de fondo 74/2015 resolviendo a favor de las once mujeres.1 Sin embargo, tras nueve meses de la emisión del informe de fondo, el Estado no cumplió con las recomendaciones aun cuando recibió cuatro prórrogas, por lo que en septiembre de 2016 se envió el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH). En septiembre de 2017 se realizó la audiencia pública del caso ante dicho tribunal.
Ha sido y sigue siendo la digna rabia de las mujeres que por quince años han denunciado las violencias y la tortura a las que fueron sometidas, la que ha mostrado a un Estado responsable de la represión. Su denuncia ha retratado también un Estado que continúa perpetuando la impunidad. Norma, sobreviviente de tortura sexual en Atenco, relató en la audiencia ante la CoIDH los efectos de esta represión: “me siento completamente diferente a la que era antes. Me cuesta mucho trabajo poder encontrar alegría o satisfacción en las cosas que antes para mí eran importantes. No puedo dormir”. Ante la pregunta de sus representantes legales de cuáles serían las medidas que la repararían, Norma afirma: “la verdad, el poder esclarecer lo que ocurrió, el que pueda ser de conocimiento general en el país en donde vivo. Fuimos señaladas y estigmatizadas. Nos llamaron mentirosas y todo este tiempo hemos defendido la verdad. Y merecemos que se reconozca que estamos diciendo la verdad. Justicia. (…) Que se investigue. Es tan importante, no solo para que se haga justicia, sino para que estos hechos no vuelvan a ser repetidos”.2
Claudia, también sobreviviente de tortura sexual, declaró en la audiencia ante la CoIDH: “Aunque ellos nos habían amenazado de muerte, yo solo quería sobrevivir”. Además de haber sobrevivido al horror, las mujeres de Atenco han seguido denunciando. “Porque tenemos dignidad estamos levantando la voz aquí”, dijo Claudia. “Ha sido un camino difícil porque yo no pude recuperar mi vida”. Ante la Corte, también declaró que lo que la repararía sería: “Castigo a los responsables de toda la cadena de mando (…) Queremos garantías de no repetición. Nuestra lucha ha sido porque demás personas no pasen por lo que nosotras hemos pasado y que haya castigo a todos los que se atreven a violar los derechos humanos. (…)”.
Como resultado de la tenaz búsqueda de verdad, justicia y no repetición por parte de las mujeres sobrevivientes de tortura sexual, el 28 de noviembre de 2018, la CoIDH emitió su sentencia en el caso Mujeres Víctimas de Tortura Sexual en Atenco, declarando la responsabilidad internacional del Estado mexicano por las violaciones a los derechos humanos de once mujeres detenidas arbitraria e ilegalmente por agentes policiales, en específico por la violación a los derechos a la integridad personal, a la vida privada y la prohibición de tortura; el derecho de reunión; el derecho a la libertad personal y el derecho a la defensa; los derechos a las garantías judiciales y la protección judicial, y el derecho a la integridad personal de los familiares de las once mujeres. En la sentencia se declara que las mujeres fueron víctimas de tortura sexual, sin que los hechos fueran debidamente investigados y los responsables fueran sancionados.
Las organizaciones que acompañan el caso, en particular el Centro Pro y CEJIL, han mostrado cómo este caso ilustra tres patrones nacionales: la represión y criminalización de la protesta social; la tortura sexual a mujeres detenidas, y la impunidad ante violaciones a derechos humanos. En términos de las medidas de reparación, el equipo que acompañó el caso a la CoIDH, destaca lo señalado por ese tribunal en términos del deber de investigar todas las formas de responsabilidad. Además, resalta dos medidas estructurales que buscan evitar la repetición de hechos de violencia como los ocurridos en el caso de gran trascendencia en el contexto mexicano: por un lado, establecer un observatorio independiente a nivel federal que permita dar seguimiento a la implementación de las políticas en materia de rendición de cuentas y monitoreo del uso de la fuerza de la Policía Federal y la policía del estado de México, dentro del cual se permita la participación de miembros de la sociedad civil. Por otro lado, el tribunal requirió al Estado que elabore un plan de fortalecimiento calendarizado del Mecanismo de Seguimiento de Casos de Tortura Sexual cometida contra Mujeres, que incluya la asignación de recursos para el cumplimiento de sus funciones en el territorio nacional, y establezca plazos anuales para la presentación de informes.
Uso ilegítimo de la fuerza en protestas
En el contexto actual, donde el ejercicio del derecho humano a la protesta social sigue siendo reprimido y es constantemente estigmatizado, criminalizado y restringido de manera arbitraria a través del uso ilegítimo de la fuerza por parte de elementos del Estado —principalmente policías de todos los niveles y elementos de las fuerzas armadas—, resulta imprescindible señalar la violación de los estándares internacionales sobre el uso de la fuerza en el caso específico de Atenco. El actuar del Estado en este caso tuvo como consecuencia que se cometieran graves violaciones en contra de los derechos humanos a la libertad de expresión, reunión, petición y participación así como en contra de la integridad física de las y los participantes, e incluso de las personas que realizaban labores de documentación y las terceras afectadas.3 Estas violaciones facilitan la represión en contextos de manifestaciones actualmente, ya que se mantienen las condiciones para que se repitan estos hechos. Un hecho reciente que lo demuestra fue lo sucedido el 22 de agosto de 2020, en León, Guanajuato, donde 22 mujeres fueron detenidas arbitrariamente y sufrieron violencia física, psicológica y tortura sexual por parte de elementos de la policía municipal. Durante 2020, autoridades de los estados de Guanajuato, Chihuahua, México, Sinaloa y Quintana Roo estigmatizaron y criminalizaron en múltiples ocasiones a las mujeres que protestaban contra la violencia de género con diversas acciones: detenciones arbitrarias, amenazas, violencia verbal, física y sexual para silenciarlas.
Cabe recordar que los criterios internacionales sobre el uso de la fuerza son la base del actuar de las fuerzas del orden de cualquier Estado. Estos criterios son aún más delimitados cuando se aplican dentro del contexto de la protesta social y la manifestación pública, por constituir un espacio legítimo para que las inconformidades y las demandas sean escuchadas y, en consecuencia, contribuyan al intercambio de ideas y a la participación política de la población. El uso de la fuerza por parte del Estado siempre debe ser excepcional y sólo será justificado en la medida en que el Estado satisfaga los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad, precaución y rendición de cuentas. Como parte de la responsabilidad del Estado de garantizar la rendición de cuentas, deben presentar informes que documenten cualquier evento en donde se haya utilizado el uso de la fuerza de manera ilícita, así como tener un sistema de registro “de todas las decisiones de los oficiales al mando en todos los niveles”, así como “del equipamiento que se suministra a cada agente en una operación, lo cual incluye los vehículos, las armas de fuego y la munición”.
El 3 y 4 de mayo de 2006, las fuerzas de seguridad de los distintos niveles de gobierno no aplicaron un criterio diferenciado y progresivo del uso de la fuerza. Por el contrario, actuaron de manera arbitraria, desproporcionada e ilegal, vulnerando gravemente los derechos humanos de las personas participantes en la manifestación, en general, y los de las once sobrevivientes de tortura sexual, en particular. Las violaciones a derechos humanos cometidas en Atenco representan el horror inenarrable, los testimonios que duelen profundamente, hasta lo más hondo. Los relatos de la tortura psicológica y física, y específicamente la sexual que sufrieron las mujeres de Atenco son, como han señalado sus representantes legales, la imagen de un Estado represor e impune que, a quince años de estos hechos, sigue con pendientes fundamentales en términos de verdad y justicia. Las voces de las mujeres de Atenco siguen representando la dignidad, la memoria, y la fuerza de la lucha. En tanto el Estado siga sin escuchar cada una de estas voces y sin cumplir la sentencia de la Corte Interamericana a cabalidad, en específico sobre el observatorio independiente a nivel federal para evaluar la implementación de las políticas de rendición de cuentas y monitoreo del uso de la fuerza de las policías así como el plan de fortalecimiento del Mecanismo de Seguimiento de Casos de Tortura Sexual cometida contra Mujeres, como parte de las medidas de no repetición, estos hechos podrán seguir sucediendo.
* Cinthya Cecilia Alvarado Rivera es Investigadora de Derecho a la información. María De Vecchi Gerli es coordinadora de Derecho a la Verdad y Rendición de Cuentas en @article19mex.
1 Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, Mujeres de Atenco, sentencia contra la tortura sexual, Relevancia de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Mujeres víctimas de tortura sexual vs México.
2 Los testimonios completos de la audiencia ante la Corte Interamericana pueden verse aquí.
3 Article 19 Oficina para México y Centroamérica, Caso Mariana Selvas Gómez y otras vs los Estados Unidos Mexicanos, Memorial Amicus Curiae.
Toda la información e imágenes son de ANIMAL POLÍTICO.
Link original: https://www.animalpolitico.com/altoparlante/mujeres-de-atenco-15-anos-de-lucha-por-la-verdad-la-justicia-y-la-no-repeticion/
:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/ZVNLOLVKBRBFVAJZ3CO5RI6QPU.jpg) En 2020, en México residían 48.6 millones de mujeres de 15 años y más, de las cuales 72.4% son madres (Foto: Cuartoscuro)
En 2020, en México residían 48.6 millones de mujeres de 15 años y más, de las cuales 72.4% son madres (Foto: Cuartoscuro):quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/DYVDHE7Q3RG2BAY77P6NOIJBI4.jpg) En México, el Día de las Madres se celebra desde 1922 (Foto: Cuartoscuro)
En México, el Día de las Madres se celebra desde 1922 (Foto: Cuartoscuro)





:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/B5KJNJVBDFF6HKXYNC6P2RHK3A.jpg) Pilar Quintana
Pilar Quintana:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/4NGT2PCTBVH7XCK2RE2TD4EN3U.png) El anuncio del Premio Alfaguara 2021
El anuncio del Premio Alfaguara 2021:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/VPXIGYFLIBHUNIO3WZIOYDPH4M.jpg) «Los abismos», Pilar Quintana (premio Alfaguara 2021)
«Los abismos», Pilar Quintana (premio Alfaguara 2021):quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/OXEYAVLF4ZAMZIBNCIXWHYQYM4.jpg) La escritora colombiana Pilar Quintana (Cali, 1972), galardonada con el XXIV Premio Alfaguara de novela 2021por su obra «Los abismos». Fotografía facilitada por Editorial Alfaguara.
La escritora colombiana Pilar Quintana (Cali, 1972), galardonada con el XXIV Premio Alfaguara de novela 2021por su obra «Los abismos». Fotografía facilitada por Editorial Alfaguara.