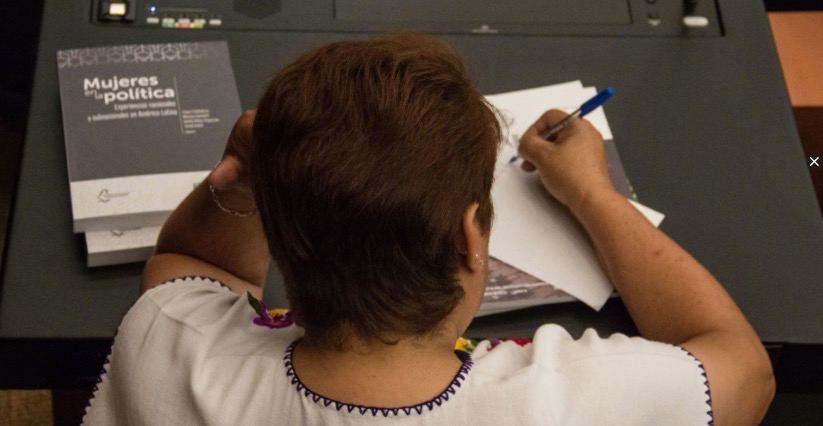Aina, 29 años, madre monomarental por divorcio: «He sobrevivido a la situación. Si miro atrás no sé ni cómo aguantamos. Maternar es colectivo, nadie debería hacerlo sola».
Crianzas, puerperios, embarazos, cuidados 24×7. ¿Cómo fue maternar en pandemia para aquellas mujeres que crían en solitario? ¿Cuáles fueron los principales desafíos? Los retos del distanciamiento social, las dificultades de la conciliación, la incertidumbre económica, la carga mental, las secuelas psicológicas, el aprendizaje sobre los vínculos, y el miedo a enfermar. La cuarentena y la maternidad, ¿se parecen?
Soledad e incertidumbre son las dos palabras que más se repiten cuando se le pregunta a una madre que materna en solitario qué le significó la cuarentena. «He conocido lo peor de mí», afirma Raquel, madre de Nora. La monoparentalidad se presenta como una estructura familiar donde solo uno de los progenitores atiende las responsabilidades del hogar. De los 18.535.900 de hogares de España, que recoge la Encuesta Continua de Hogares 2018, el 10,1% son hogares monoparentales. Estos hogares están fuertemente feminizados: un 82% de ellos está encabezado por una mujer. De ahí que, desde la Federación de Asociaciones de Madres Solteras, afirmen que «el término ‘monomarental’ es más útil ya que contribuye a visibilizar sobre una realidad, la de mujeres que crían en solitario, más allá de que la raíz de parental venga de pariente».
En España, es una tipología de familia que está en auge, hay un 2% más de hogares monoparentales que el año anterior. En la monomarentalidad convergen e interactúan componentes de diferente naturaleza: la diversidad familiar, las asimetrías históricas de las mujeres, la precarización de los trabajos, la feminización de los cuidados, y la dimensión sociocultural en relación con las representaciones sociales. Se trata de una realidad polifacética que ha existido siempre, aunque el concepto es reciente: «Tradicionalmente, estas madres fueron estigmatizadas y no necesariamente consideradas como un tipo de familia. La ausencia de la figura masculina era vista como una falla irreparable», explica Paloma Hernández, técnica de FAMS. Sin embargo, los caminos que llevan a una persona a asumir el papel de madre como única persona a cargo han ido evolucionando.
En la actualidad, según FAMS «la principal ruta de acceso se debe al elevado número de separaciones o divorcios, pero también hay un número cada vez mayor de mujeres que deciden formar una familia como proyecto de vida y no como proyecto de pareja». Según Esther Vivas, en su libro «Mamá desobediente», «estas familias no la tienen fácil. Seguimos viviendo en una sociedad que intenta imponer un determinado arquetipo de maternidad y familia. Cada vez son más mujeres que ante la dificultad de encontrar una pareja con la que tener descendientes y ante el deseo de ser madres, deciden emprender una maternidad por su cuenta. Son madres que plantan cara al estigma que las asocia a abandono y deshonra».
La mitad de los hogares monoparentales vive en una situación de riesgo de pobreza y exclusión social. «Dos sueldos son mejor que uno, sobre todo cuando pagas alquiler», reconoce Yolanda, viuda y madre de 3. Según la organización internacional Save the Children, «la falta de oportunidades laborales, la brecha salarial o la imposibilidad de conciliar su vida personal y profesional condicionan muy significativamente a estas mujeres y a sus hijos e hijas que crecen en desigualdad de condiciones». En la actualidad, no existe una ley a nivel estatal que contemple las necesidades específicas de estas familias.
Entre los meses de marzo y abril, desde FAMS realizaron una encuesta sobre las condiciones de vida de familias monomarentales durante el estado de alarma. Los datos recogidos fueron preocupantes: el 87% de estas madres vieron cómo su situación laboral u ocupacional empeoró, un 48% respondió que echaron de menos ayudas para afrontar la situación, el 27% expresó mucha preocupación por no tener suficiente comida en casa por el hecho de que sus hijos e hijas no pudieran acompañarlas a hacer la compra por la hostilidad que sufrían en las tiendas. El apoyo psicológico y emocional es otro de los aspectos que más mencionaron las madres, afirman desde FAMS.
Aquí se han reunido relatos honestos de mujeres durante un confinamiento inédito en plena maternidad en solitario.
Aina Paradede Viyet (29 años)
Madre monomarental por divorcio. Barcelona.
-El propietario no quiere a una madre sola y a un niño -, le contestaron a Aina cuando preguntó por qué no le alquilaban. «Ya por ser mujer eres discriminada. Pero ser mujer, madre y soltera te discrimina aún más.» Con Salvador en brazos, de 4 meses, acababa de dejar la casa de su ex. Lo decidió una noche luego de que una ambulancia la asistiera por un ataque de ansiedad: «Tenía que echar un paso adelante si quería estar bien. Y tenía que hacerlo sola con mi hijo».
Aina sintió que había tocado fondo. No esperaba ser madre monomarental: «Es un paso muy duro con el que no contabas. Porque una va aguantando, pero la maternidad te cambia, lo que no haces por ti lo haces por tu hijo», dice con sus potentes ojos húmedos.
«Mi cuarentena consistió en intentar teletrabajar con un bebé de 9 meses. Terminé histérica llorando y colapsé. Incluso medicándome me volvían las fobias. La cuarentena significó hundirme más en el pozo del que estaba saliendo. En vez de subir por la cuerda, me solté y me di contra el suelo. Eso hizo el confinamiento, meterme más adentro». Aina estuvo unas semanas de baja por ansiedad. «Yo veía a la gente en redes haciendo actividades y decía: ¿cuándo voy a hacer actividades con él? Hemos tenido momentos de baile, pero estaba agotada y sigo agotada. ¿Cómo barres, cómo friegas? Eres monomarental para todo». Cuando salía a la calle para conseguir comida era una diana: «Me iba justificando a cada lado que iba con él».
Cuando llamó al hospital dijo: estoy sola con el niño, dame un permiso para poder ir sentarnos al banco a tomar sol. «Realmente hasta que no pudimos salir y abrieron los parques, aquí no había ninguna luz. Salvador empezó gateando y salió andando de la cuarentena. Pasamos su primer cumpleaños aquí. Yo noté que estaba nervioso, me mordía. ¿Cómo controlas esa energía contenida en un cuerpecito que no tiene espacio?», dice mientras Salvador le estira los brazos.
«Desde el momento en que nació mi hijo yo he sobrevivido a la situación. Si miro atrás no sé ni cómo aguantamos. Maternar es colectivo, nadie debería maternar sola».
María Gutierrez (43 años)
Madre monomarental por ausencia de progenitor. Barcelona.
«Tienes que pensar en lo que sí tienes y no en lo que no tienes», le había dicho la psicóloga del centro de salud cuando María le contó que la relación no había funcionado. Salió pensando en positivo: «iba a ser mamá, iba a tener un bebe y lo iba a hacer todo yo sola». María, que siempre había querido formar una familia con una pareja, cuenta que «tener un hijo yo sola, no lo hubiera hecho nunca jamás, pero cuando llegó ese momento, decidí pues eso, seguir adelante».
Cuando comenzó la cuarentena María sintió angustia: «si a mí me pasa algo, ¿a quién acudo? Mi madre está lejos, en Castilla, y es una persona mayor». La pandemia significó para María mucho estrés: «Tuve que poner internet en casa para poder teletrabajar. Me empecé a agobiar, yo soy teleoperadora, atiendo llamadas de emergencia, y cuando tengo a alguien que está tirado en la autopista yo no puedo decir: espera ahí, pongo el cola-cao de mi hijo y ahora te envío la grúa. Estoy 6 horas pendiente del teléfono y del ordenador y mi niño vagabundea por la casa haciendo nada, se levanta tarde, casi no me da tiempo a ponerle el desayuno, come mal. Piensas si se olvidará de saber leer, piensas en los deberes, piensas en la comida, piensas en la compra, piensas en entretenerlo un rato, en que no esté siempre pegado a una pantalla. Eso ha sido lo más difícil. Lo de conciliar es muy relativo, o sea, puedo cuidar, que no le pase nada físicamente pero no podía estar por él».
Respecto al cole, «todavía es pequeño, no sabía ni entrar en su correo. Yo tenía que conectarme al ordenador, abrir mi mail, ver qué habían mandado, insistirle en que lo hiciera, aunque nunca había ganas», cuenta mientras Diego le pide permiso para jugar a un videojuego.
María reconoce que el espacio en la casa es demasiado pequeño: «la convivencia es muy estrecha, pero Diego ha estado más cariñoso que nunca». Cuando iban pasando los días María pensaba: «No veo la luz al final del túnel… ¿Cuándo se acaba esto? ¿Cuándo se va a poder hacer vida normal? ¿Cuánto tiempo va a estar mi niño 6 horas al día tumbado en el sofá viendo la tele?
Miriam Martín Gutiérrez (37 años)
Madre monomarental por elección. Barcelona.
La comunidad de vecinos recuerda hasta el día de hoy cuando Miriam abrió la ventana de su piso y gritó con todas sus fuerzas: «no puedo más, no puedo más, necesito ayuda». Era abril y acababan de anunciar que el confinamiento seguiría 15 días más.
«Eso es para las feas» le había contestado un amigo cuando Miriam le había confesado tiempo atrás que quería maternar en solitario. Pasarían unos años hasta que una mañana decidiera llamar con «vergüenza» al centro de salud pública para pedir cita con ginecología. Recuerda ir con miedo: «Quiero ser madre soltera», le dije con voz baja a la doctora el día de la cita.
Miriam, feliz, pasó a formar parte de la larga lista de espera para inseminaciones. En el medio decidió probar suerte con una clínica privada, aunque lo recuerda como un «subir y estrellarte. Me embaracé, pero tuve un aborto. No contaba con eso. Con que se podía perder. Tenía 35 años. Yo no sabía ni el punto de inflexión de reserva ovárica. Tuve que dejarlo». Recuerda aquellos días como un abandonarse y flotar: «No podía ni ver mujeres embarazadas. ¿Soy la persona más egoísta del mundo?», se reclamaba por entonces.
Casi dos años después, una voz le preguntó otro lado del teléfono:’¿Todavía estás interesada en la inseminación? Somos del centro de salud’. «Curiosamente yo estaba en una relación con un chico. Recuerdo que le dije en ese momento: «No me estás entendiendo, yo quiero ser madre, sola». Con los meses, la felicidad crecía en su barriga. Cuando cogió la baja maternal fue porque ya no cabía en su puesto de trabajo: «Fue en la semana 37, y cobre el 70% como si tuviera una gripe. Yo necesitaba el 100% del salario para pagar mi hipoteca». Lamenta cómo, embarazada de Iria, el gerente de la empresa en la que trabaja como ingeniera, la presionó:
-¿Cuándo piensas volver después de dar a luz?
Durante el parto sintió que su cuerpo se rompía en dos: «Nadie te habla de desgarros, de puntos, de la sombra del posparto. No sentí que eso de que ahora éramos dos. Ella era uno y yo era medio. No podía caminar, no podía sentarme. No podré volver a trabajar en la vida, pensaba. Los primeros días fueron de sombra total.»
En marzo, un mes y medio después de parir, cuando apenas lograba volver a dar paseos, un coche de la guardia urbana gritó en altavoz: ‘vuelvan a sus casas’. «Cuando apenas retomaba mi vida me dijeron ‘ahora te vas a la jaula’». A partir de ahí, perdió el apoyo de sus padres, que eran su gran ayuda, porque eran de personas de riesgo con la pandemia. «No puedo más», explicó cuando recibía ayuda psicológica. «Cuando pienso en esos días me voy hacia lo oscuro, pero hay de todo claro, luz y sombra, como la vida. Enlacé dos cuarentenas, acabé una y me metí en la otra. Siento que la vida me debe un posparto en condiciones».
Yolanda Akpoli (40 años)
Madre monomarental por viudez. Badalona.
Yolanda siente que si no enloqueció aquellos primeros años recién llegada de Togo, no lo hará nunca más. Vivían con su familia en una habitación en un piso de acogida: «Fue difícil compaginar país nuevo, trabajo, crianza y médicos». Gloria, la más pequeña, nació en Barcelona con malformaciones y una cardiopatía: «a los 7 meses de gestación, yo estaba- sin saberlo- con gripe A, y la tos desencadenó el parto. Parí sola. Cuando llegó la ambulancia, a mí me aislaron y a Gloria la operaron de urgencia». No había pasado mucho tiempo de aquello, cuando Yolanda se enteró una tarde de que su marido fallecía, quedándose viuda.
Para ella, la gran diferencia de ser madre monomarental inmigrante es la falta de tribu, de comunidad: «es muy doloroso no tener a nadie en quien apoyarte, amistades, familia… aquí nadie te conoce». De la cuarentena recuerda la incertidumbre: «una anhela la vida caótica que tenía, porque dentro de lo que cabe la tenía controlada». Yolanda perdió sus 3 trabajos de limpieza aquel lunes que iniciaba la cuarentena obligatoria. Gracias a una ONG que les llevó comida, «más el ahorro pequeño que tenía guardado», sobrevivieron. Sin embargo, su mayor preocupación no fue lo económico: «recuerdo por mi gripe A lo que es no poder respirar, tenía miedo sobre todo de que Gloria enfermara. Ese 14 de marzo teníamos una cita muy urgente con la nefróloga, que se canceló. ¿Y si le pasa algo, qué? ¿Qué hago?, pensé, porque te das cuenta de que toda su vida depende de eso». Recién en agosto Yolanda pudo llevar a su hija al hospital.
«Dos sueldos es mejor que uno, sobre todo cuando pagas alquiler», reconoce Yolanda sobre la economía de las familias con una sola persona a cargo: «Como madre monomarental me falta apoyo. Pero no somos pobrecitas que no tenemos marido, ni tampoco una súper mujer. Soy yo, Yolanda, con mis dificultades, lográndolo, a mi manera. No soy espabilada, la vida me espabiló», dice con su mirada ancha.
A la maternidad en solitario, la compara con estar corriendo todo el día: «llegas súper cansada y quieres darle todo de ti a tus hijos. La pandemia en eso nos ha ayudado, porque yo siempre estaba corriendo, haciendo las cosas sin darme cuenta, sin vivir el momento».
Susana Segovia Sanchez (48 años)
Madre monomarental por distancia con progenitor. Barcelona.
«Fue difícil, no es lo mismo separarte y vivir en la misma ciudad que separarte y vivir a diez mil kilómetros de distancia», dice Susana. Conoció al padre de Naku cuando ella vivía en Ecuador: «él es dirigente de un pueblo indígena de la Amazonia. Cuando vivimos en Ecuador, tuvimos diferencias, ella tenía 3 años, allí estábamos solas, solo teníamos amigas, a su padre lo veíamos poco, y para criarla sola mejor criarla en Barcelona, pensé. Yo necesitaba estar bien y para estar bien necesitaba tener cerca a mi familia, somos de aquí».
Regresar no le resultó fácil: «Soy periodista, llevaba mucho tiempo afuera, encontrar trabajo me costó un montón, estuve un año y medio en el paro. Como en Ecuador había tenido activismo político cuando llegue aquí seguí con mi activismo». Hoy Susana es diputada en el Parlament de Catalunya por la formación En Comú – Podem.
En Ecuador, Susana ya se sentía madre monomarental: «a pesar de estar casada, te das cuenta cuando la niña se pone mal y tienes que salir corriendo sola. Yo tomando todas las decisiones, las dudas, educando, reconciliando, enfadando, toda la atención es ella conmigo y yo con ella. Yo no lo elegí para nada, de hecho, me resistía hasta a ser madre. Pero se fue dando. Mi trabajo y mi vida profesional también son muy importantes así que estamos buscando el equilibrio».
Para Susana, ser madre monomarenal es tener la sensación constante de no llegar: «no llegas a la maternidad, no llegas al trabajo, siempre pones excusa en el trabajo, y siempre pones excusas a ella de que no puedo recogerla». Susana sintió con la cuarentena que dejaba de correr: «Yo llevo una vida loca de trabajo, el tema de conciliación es súper complicado, la queja normal es que no estoy bastante, siempre corriendo, corriendo, corriendo, a todos lados. De repente por la mañana no hay que salir corriendo. En mi caso fue pasarme más horas sentada teletrabajando desde casa, con una silla que no es para pasarte tantas horas sin levantarte. A veces ella entraba y el micro estaba encendido, y la oían». La primera quincena fue bastante bien. Pero luego apareció el miedo: «Enfermar me daba miedo, porque una monomarental, ¿cómo se aísla? Es inviable. Y más en pisos pequeños. Pero si se enfermaba ella, ¿la encerraba? Naku tiene tendencia a bronquitis. Ella empezó con tos, a mitad de la cuarentena». Susana sintió que entraba en un ataque de histeria y angustia, y tuvo que recibir ayuda psicológica. Para ella, el aislamiento obligatorio fue un «hacer todo como puedes. La chica para todo, esto es siempre, pero en cuarentena más».
Nina Eriksen Ramon (30 años)
Madre monomarental por elección. Masquefa, Barcelona.
-Yo siempre he visto que podrías hacerlo, muchas veces, aunque tengamos pareja, seguimos estando solas en la maternidad-, le había dicho su madre cuando Nina le habló de su deseo de maternar pero no de estar en pareja.
Nina recuerda que sintió un «click» y se puso a ahorrar. «No sólo existe la familia normativa», pensó.
– ¡Lo has conseguido!- le dijo una voz al otro lado del teléfono luego de varios meses e intentos fallidos de inseminaciones y FIV. Ethan y Jared estaban de camino.
Durante el aislamiento, estuvo enfadada: «Me dio la sensación de que me robaron el embarazo, llevas años pensándolo, y te imaginas compartiéndolo…», dice mientras uno de los gemelos le acaricia suave el cabello. Nina sonríe. Lo que más recuerda de parir en pandemia es «ese sentimiento de soledad, sin mi gente alrededor». Ethan nació con los pies hacia adentro: «La pediatra me dijo que era postural por el embarazo gemelar y que en un par de días se resolvería». Pero no sucedió. Nina sintió rabia cuando supo tiempo después que su hijo había sido mal diagnosticado y todas las citas estaban canceladas: «Estamos hablando de un recién nacido, que lo dejarían cojo para toda la vida. Y hasta incluso me sentí privilegiada por pagar luego una visita privada de urgencia».
Los primeros días de posparto fueron difíciles: «Ahí me di cuenta de la carga mental para mí solita, el miedo, la responsabilidad. Tardé cinco meses en dormir con la luz apagada porque necesitaba verlos en todo momento». Nina pidió como muchas otras madres monomarentales la transferencia del permiso de «paternidad» para que sus hijos tuvieran «el mismo tiempo de cuidado que los de familias biparentales». Pero se lo denegaron.
En la vida no siempre las cosas resultan como esperamos: «Yo empecé el embarazo con mis padres autónomos, que me ayudarían con la gestación y la crianza y pasé a tener que cuidarles yo porque eran de riesgo. Mi padre tiene afección cardíaca, y a mi madre la tenían que operar… pero por la pandemia se canceló y ella comenzó a sentir mucho dolor. Le decían que tenía que esperar y que mientras tomara paracetamol».
En septiembre pasado la madre de Nina fue por fin ingresada y diagnosticada. Sufría un cáncer terminal. «Me convertía en madre mientras perdía a la mía. ¿Por qué el coronavirus se lo ha comido todo?».
Raquel Orgillés (36 años)
Madre monomarental por elección. Manresa, Barcelona.
Cuando Raquel llamó al 112 aquella tarde con Nora en brazos, dijo: «Hola, soy madre monomarental, estoy sola con una bebé encerrada, económicamente no llego, físicamente me mareo, tengo miedo de mí misma».
-¿Crees que le puedes hacer daño a tu hija?, preguntó una voz al otro lado. Raquel decidió ser madre hace un año, tras algunas desilusiones amorosas. Se sintió juzgada: «Me imaginaba un embarazo más alegre. Te hacen sentir mal porque has escogido hacerlo sola. ¿Eso me priva de derechos?».
Durante la cuarentena, ha estado prácticamente sin cobrar: «Esos 3 primeros meses me fui quedando a 0 en el banco». Es complicada la conciliación. «Hasta que no eres madre no sabes exactamente qué es. Yo recuerdo el confinamiento con dos extremos. Ella, y yo solas, y nuestra intimidad. Pero a la vez, la preocupación. Días enteros sin dormir, sin comer bien, sin bañarme bien y a tope dedicada a ella. Tuve que apagar la televisión porque me volvía loca. Todo este pasillo, porteaba con ella encima. Horas porteando. Aquí no teníamos espacio de nada. Se me empezó a nublar la vista. Sentía que me podía caer, me dolían los tobillos, físicamente sentía que petaba. Empecé a transmitirle mi angustia. Ella empezó entonces a tener otra temporada de llorar. Yo aluciné. Hasta que un día empecé a chillar. Y la empecé a chillar a ella. Estuve como una semana que se me iba de las manos. Comencé a dar golpes en las mesas. Y hubo un día que tuve miedo. Ella lloraba mucho. Me fui al baño y me mordí la mano hasta sangrar». Hace un breve silencio que Nora deshace con dulzura intentando jugar con el micrófono. Raquel la abraza: «Al día siguiente pensé ‘tengo que hacer algo, se me va a ir de las manos, y voy a hacer algo con ella que no quiero hacer’».
Durante el confinamiento se sumó a unas charlas de maternidad: «pero yo no empatizaba, eran todas madres con pareja y yo no. Me desconecté y me puse a llorar». Raquel dice sobre aquellas semanas: «He conocido lo peor de mi. Se me ha juntado con un postparto. De golpe eres madre, de golpe te confinan y de golpe conoces lo que es la maternidad. Una bomba. He pasado dos cuarentenas seguidas».
Pilar Pujol Aznar (50 años)
Madre monomarental por divorcio. Barcelona.
-Tu hijo y tú se tienen que aislar. ¿Tienen dos baños? –, le preguntó la doctora. – No-, le contestó Pilar. Es un piso pequeño y estamos solos.
Madre de dos, de distintos padres y divorciada, supo desde muy pronto que eran una familia monomarental: «siempre parece que las mujeres nos quejamos, tenemos esa fama las mujeres divorciadas, que nos quedamos con todo, nada más lejos. Ser monomarental es duro. Y ya de por sí estamos en desigualdad de sueldos respecto a un hombre».
Los primeros días de cuarentena, Pilar trabajaba algunos días desde casa y algunos presencial: «es una empresa de energía, de primera necesidad». Su hijo ya no tenía cole, y su hija, que trabajaba en un hospital, prefirió irse a la casa de su pareja para proteger a su familia. Pilar recuerda que aquellos días de marzo salía de la oficina y se iba a ver a su madre, ingresada por anemia en el hospital: «Pero a los días la enviaron a su casa, le tenían que hacer un tratamiento especial, pero no pudieron por la pandemia».
El 18 de marzo recuerda cómo cambió todo: «Por la noche me empecé a encontrar mal. Fiebre, dolor de cabeza, tos, dificultad para respirar… pero no sabía qué hacer. Estaba todo colapsado. Pilar recuerda la lluvia golpeando la ventana de aquel domingo. «Era una noche desangelada, no había nadie en la calle, eran las 9 y parecía que se había acabado el mundo, si me caigo aquí en la calle no me recoge nadie», recuerda que pensó cuando caminó las calles que la separan del centro de salud. «Cuando vieron mi estado, querían enviarme al hospital porque me costaba mucho respirar». Pero Pilar se negó rotundamente: «no podía, mi hijo de 12 años estaba solo en casa, ¿dónde se va mi hijo? ¿Qué hago con el?». Pilar sintió que nadie contemplaba cómo sería el aislamiento de una madre monomarental sin otra persona a cargo.
«Los primeros días yo no podía con mi alma. Estábamos muy solos. No podía estar con mi hijo, aprendió a cocinarse solo. Él comía solo, desayunaba solo, cenaba solo, estudiaba solo, todo solo. Fue horroroso. No lo podía creer. Y a él le entró pánico. Nos hablábamos a distancia. Él estaba agobiado de estar en una habitación tan pequeña, me decía que se ahogaba». Con los días, las cosas fueron a peor: «Mi madre dijo que no se encontraba bien, llamó al hospital y la fueron a buscar». La madre de Pilar dio positivo en Covid. «Yo estaba aquí aislada, no podía hacer nada», recuerda Pilar con ojos húmedos. La madrugada del jueves 15 de abril recibió la peor llamada. Su madre había fallecido.
La pandemia significó para Pilar no poder ocuparse de su hijo y despedir a su propia madre: «Vas oyendo por la tele que si 8, 9, 10 mil personas fallecidas, pero cuando te pasa a ti dices….qué fuerte. No poder ni abrazar a tus hijos cuando tu madre ha muerto es muy triste».
Toda la información e imágenes son de EL DIARIO.ES
Link original: https://www.eldiario.es/nidos/