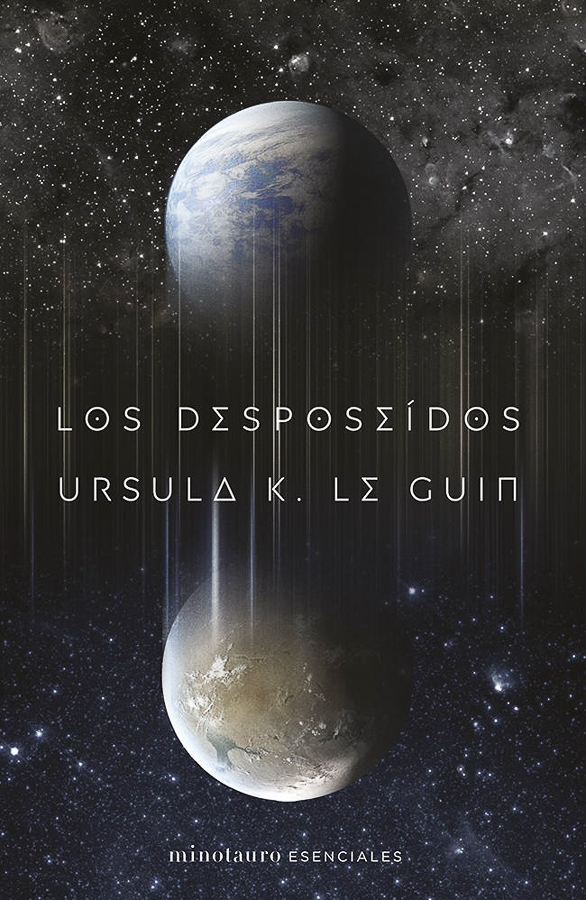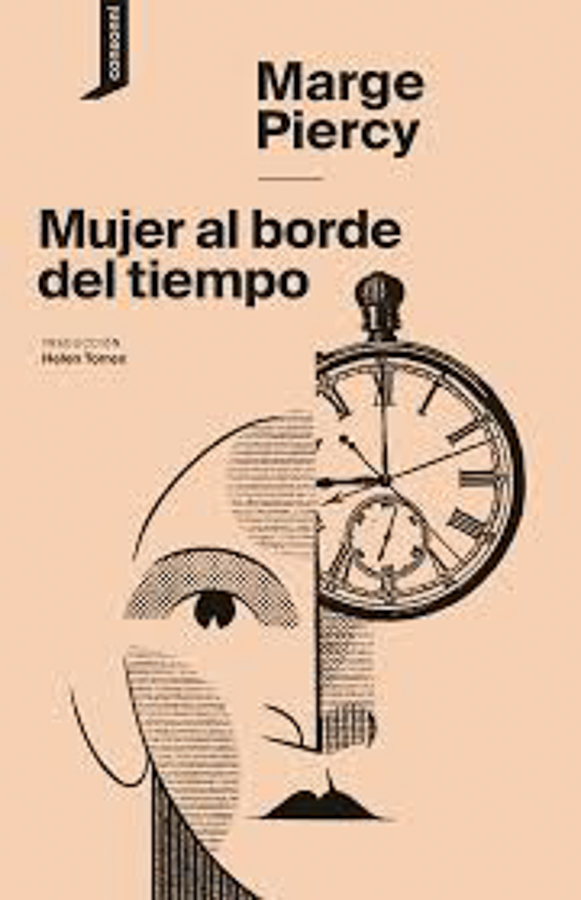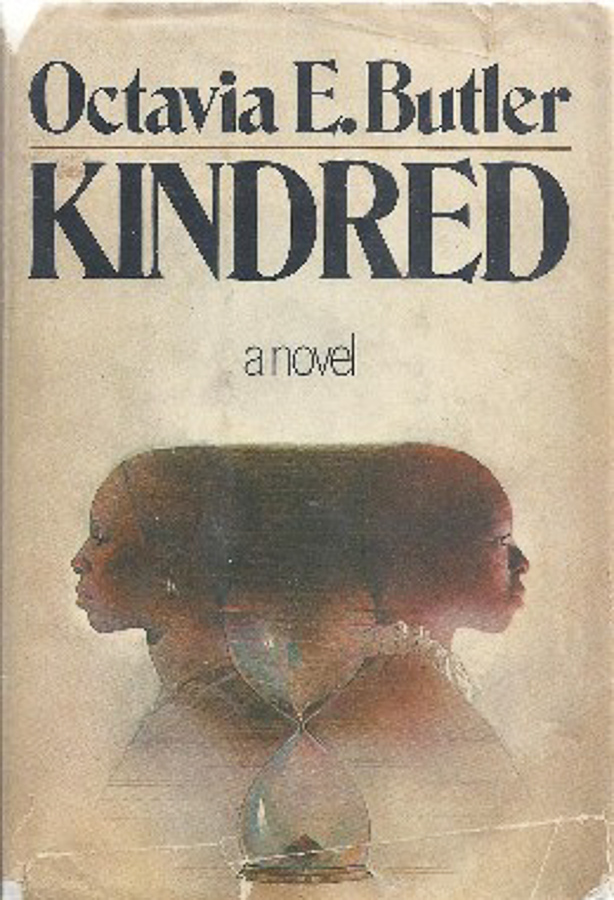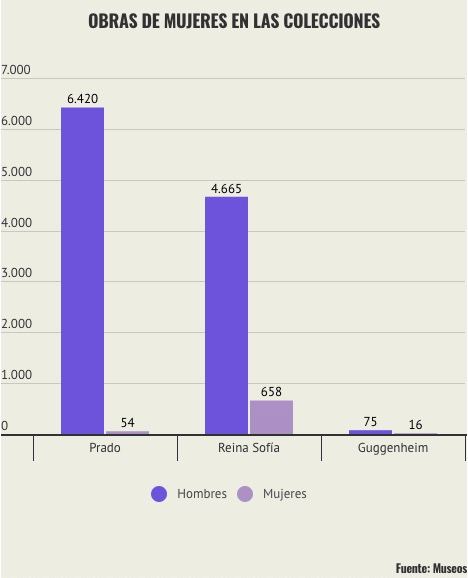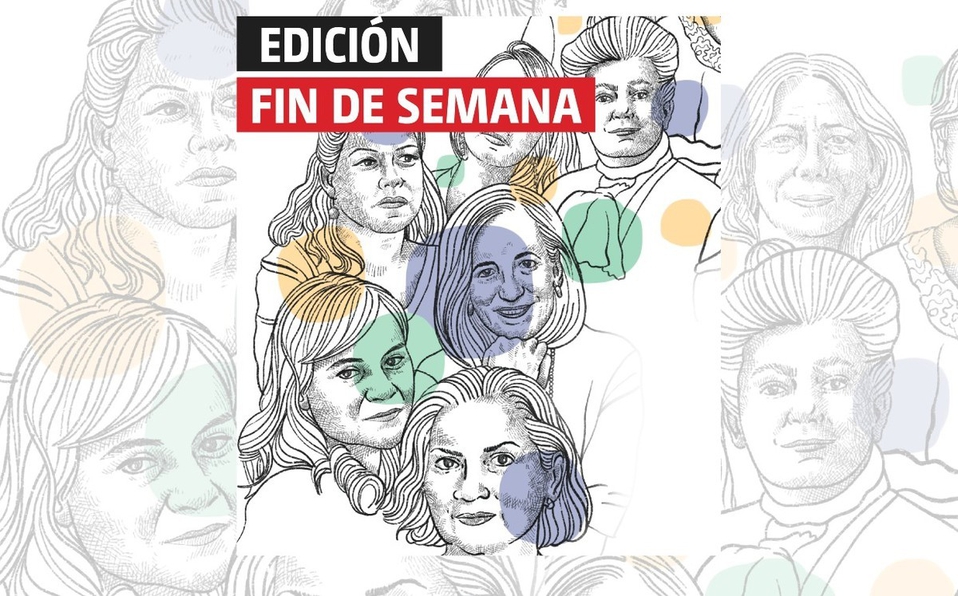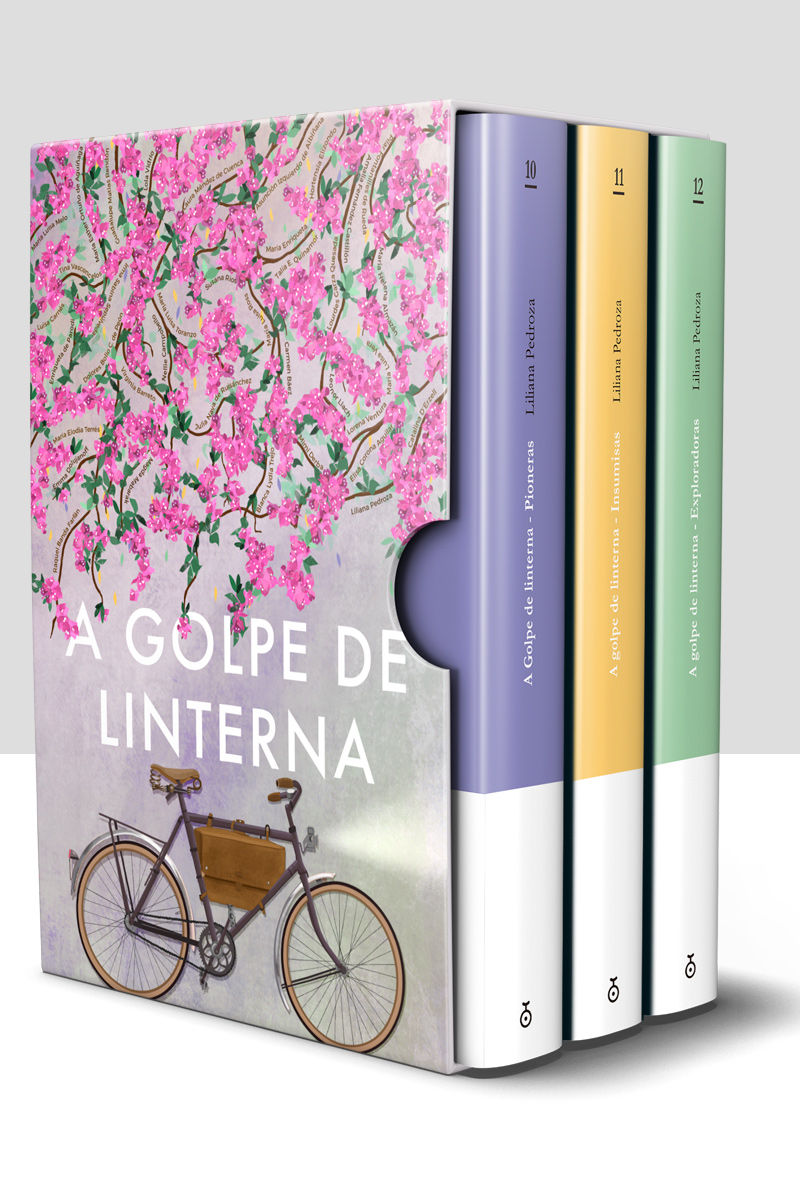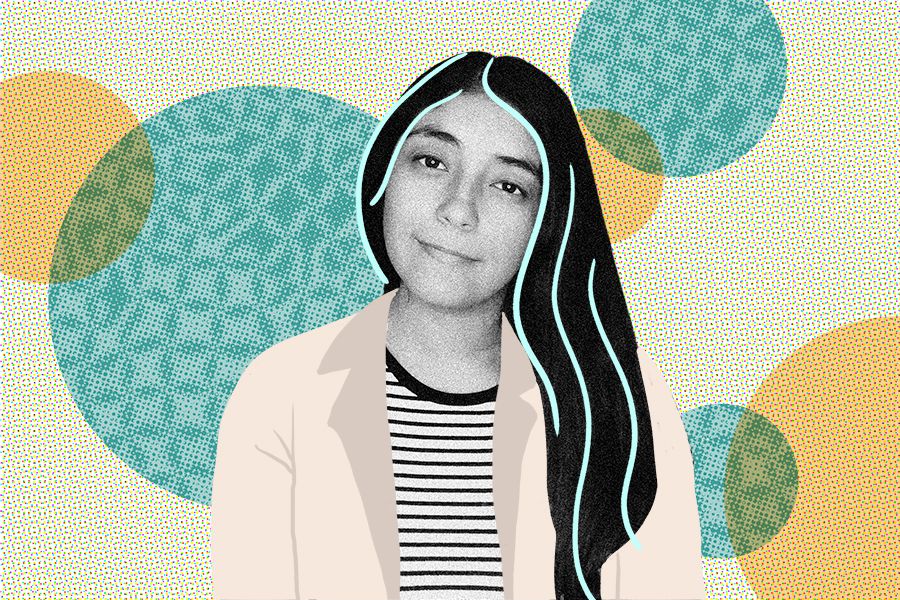‘La perra, la cerda, la zorra y la loba’ es un libro ilustrado de Luis Amavisca y Marta Sevilla que se rebela contra la fórmula tradicional de los cuentos y el lenguaje sexista.
La perra, la cerda, la zorra y la loba están de bajón, están cansadísimas de no aparecer en los cuentos. Las animalas están indignadas de ser insultos en lugar de protagonistas. El zorro es el listo, y la zorra… la zorra es exactamente igual de lista que el zorro. Así que, con las ganas de plantar cara al machismo, hacen una manifestación. Estas animalas son las compañeras, amigas e incluso madres de los animales varones, lo justo es tratarlas como iguales. Ya es hora de atajar la invisibilidad y de utilizarlas para denostar y agraviar a las personas.
Cuando el escritor y editor de la editorial infantil Nubeocho Luis Amavisca y la ilustradora Marta Sevilla quedaron para darle vueltas a un cuento que reflexionara sobre el uso machista de los animales en femenino, poco a poco las piezas fueron encajando y Marta Sevilla dibujando. Luis Amavisca nos cuenta: “Hace diez años el 80% de los álbumes ilustrados eran protagonizados por niños, y esto, poco a poco ha ido mejorando. Ahora sigue sin haber igualdad, pero puede haber un 35% o 40% de niñas protagonistas. Pero en cuanto los cuentos infantiles son protagonizados por animales siempre son masculinos y esto es machista. Así que nosotros reclamamos a las animalas. Nos apropiamos de la palabra inventada animala para señalar el machismo que hay en robarles a la cerda, la perra o la gata su protagonismo”.
Luis Amavisca señala que en España, donde se traduce todo, por no decir Pepa la Cerda le pusieron Peppa Pig. Amavisca cuenta que se compran muchos libros infantiles extranjeros y, cuando se traducen, los animales con roles en relación a la ternura, la maternidad o el cuidado siempre se recrean por personajes femeninos. “En inglés bear no tiene sexo, pero en español, por limitación de ese genérico, se le ha de otorgar. Si cuida la llamarán osa. Y, por supuesto, a nadie se le va a ocurrir traducir por zorra a la protagonista”.
Ilustración del cuento “La perra, la cerda, la zorra y la loba”, de Luis Amavisca y Marta Sevilla
Marta Sevilla cuenta que con este libro han querido reflexionar sobre esos femeninos de las palabras que tienen significados sociales misóginos. Como recuerda Luis, que los insultos sean en femenino es una herencia machista. “Fíjate que cuando algo es aburrido es un coñazo y divertido cojonudo. Estamos nombrando todo lo negativo y lo malo con alusiones a la sexualidad femenina. Tenemos que revalorizar el sexo femenino y reclamar y enorgullecernos del coño”. Marta Sevilla señala: “Hay un montón de libros con protagonistas perros, pero perras ni una. Esta exclusión tenemos que planteárnosla, repensarla y apropiarnos de ella; y, sobre todo, dejar de emplear esos insultos. Hay que dejar morir que el femenino de los animales sea para despreciar o que tenga connotaciones negativas”.
Luis Amavisca, por su doble trabajo, es un gran conocedor de la literatura infantil. Como editor nos cuenta que Nubeocho tiene un claro compromiso con la igualdad y la diversidad: “Los editores prefieren niños porque consideran que las niñas no son sexistas y pueden verse reflejadas en el personaje de un niño, pero, en cambio, los niños no saben, porque no se les ha enseñado, ponerse y verse en el personaje de una niña. Tenemos que conseguir que los niños no sientan como una amenaza tener en sus manos un cuento con una protagonista niña o animala”.
El Luis Amavisca escritor considera crucial tratar en la narrativa infantil la igualdad, la detección del machismo y la revalorización de lo diverso. “Para trabajar temas tan importantes como el acoso escolar y que niños y niñas entiendan un mundo plural riquísimo por su diversidad hay que hablarles de qué es ser raro y por qué no es malo ser diferente”. Luis es autor de otro fantástico álbum infantil llamado ¡Vivan las uñas de colores!, con el foco puesto en las masculinidades tóxicas. Juan es un niño al que le gusta pintarse las uñas, pero en el colegio los niños se ríen de él, así que su padre para apoyarle decide pintarse también las uñas de colores. ¡Vivan las uñas de colores! es otro buen ejemplo de literatura comprometida con la diversidad.
El autor lo tiene claro: “La literatura es un medio de expandir fronteras, imaginación y vivir historias que, a través de la empatía, te pongan en la piel del otro. Este ejercicio es primordial para respetar y aceptar al otro, al diferente”. También señala que, si las niñas están toda la vida leyendo libros o viendo películas protagonizas por niños, “sin querer van a pensar que su papel es secundario y que están relegadas, que como mucho pueden ayudar a sus padres, maridos o hijos a ser los protagonistas”. Luis considera que los cuentos como Cenicienta son cultura y no se han de censurar, pero sí, cuando los lectores tengan una edad, considera primordial darles un marco y contextualizar las historias. “Es importante que entiendan e interioricen que hay valores machistas en los cuentos que representan antiguos ideales de un mundo hecho por hombres y a medida del hombre. Y yo, invitaría a los chicos y chicas a reflexionar sobre estos parámetros sociales que de sobra ya hemos superado”.
Escritor e ilustradora señalan como importante dejar de acotar la literatura protagonizada por niñas al color rosa, “necesitamos protas niñas valientes, fuertes y que no sean pasivas y esclavas del amor. A los niños también les hacemos mal representando personajes siempre valientes, que no pueden llorar, ni expresar lo que sienten”. Los niños y niñas son esponjas, si se les enseña desde pequeños lo asumen sin problema.
María Martín Barranco es licenciada en Derecho y especialista en lenguaje y léxico machista, además, es autora de dos interesantes libros Ni por favor ni por favora y Mujer tenías que ser en los que trata el lenguaje y la misoginia. Nos cuenta: “Hay muchas palabras que en su variante femenina son peyorativas. El caso de los animales es flagrante. En Mujer tenías que ser analizo estos estereotipos. Está el de la mujer charlatana: la lora y la cotorra. Loro o lora en el diccionario no es solo machista, también es una definición racista: dice que es de color amulatado o de un moreno que tira a negro. Hay dos entradas distintas para loro y dos para lora. En loro pone el animal y una persona que habla mucho. En lora ya no es una ‘persona’, es primero ‘la hembra del loro’ y la segunda acepción es mujer charlatana. ¿Tiene que haber una entrada específica para la mujer charlatana?”.
En la RAE ‘perra’ y ‘zorra’ aparecen como esas metáforas zoológicas negativas y la experta considera que, como es función de la Academia, si hay una parte (cada vez más minoritaria) que la utiliza, no podemos pedir que desaparezca, pero sí, como mínimo, que añadan una etiqueta que la contextualice. “Por ejemplo, la séptima acepción de zorra es prostituta; y añade que es despectivo y malsonante, pero yo creo que también se debería añadir sexista o discriminatorio”. Las definiciones en el diccionario, defiende, son totalmente asimétricas cuando se trata de las mujeres y de los hombres.
Link original: https://www.eldiario.es/nidos/lenguaje-machista-literatura-infantil-cuentos-denostar-perra-loba-cerda-zorra_1_6503486.html?fbclid=IwAR3mM3NEeiDdDRR0_7wM-Nro2DubJzxbIgJX2etJJy0WcSSg2CWCCPW7BDQ