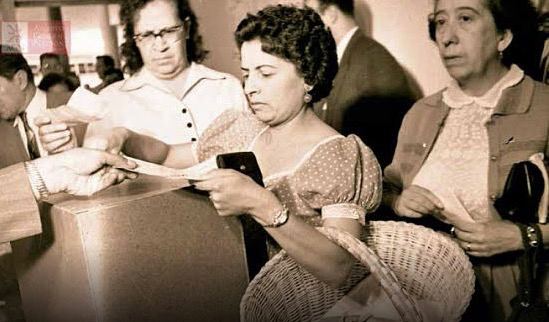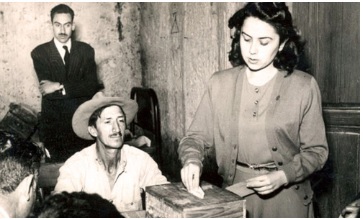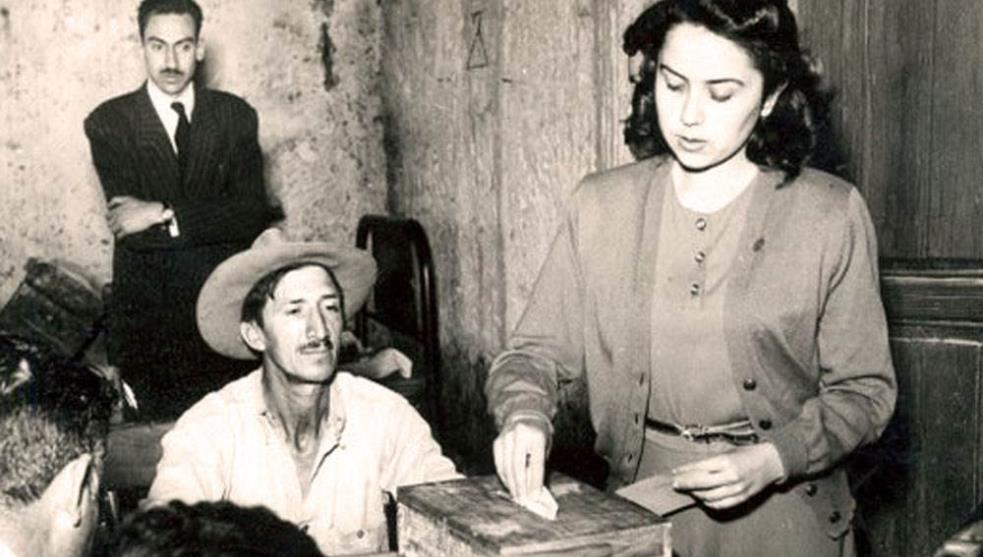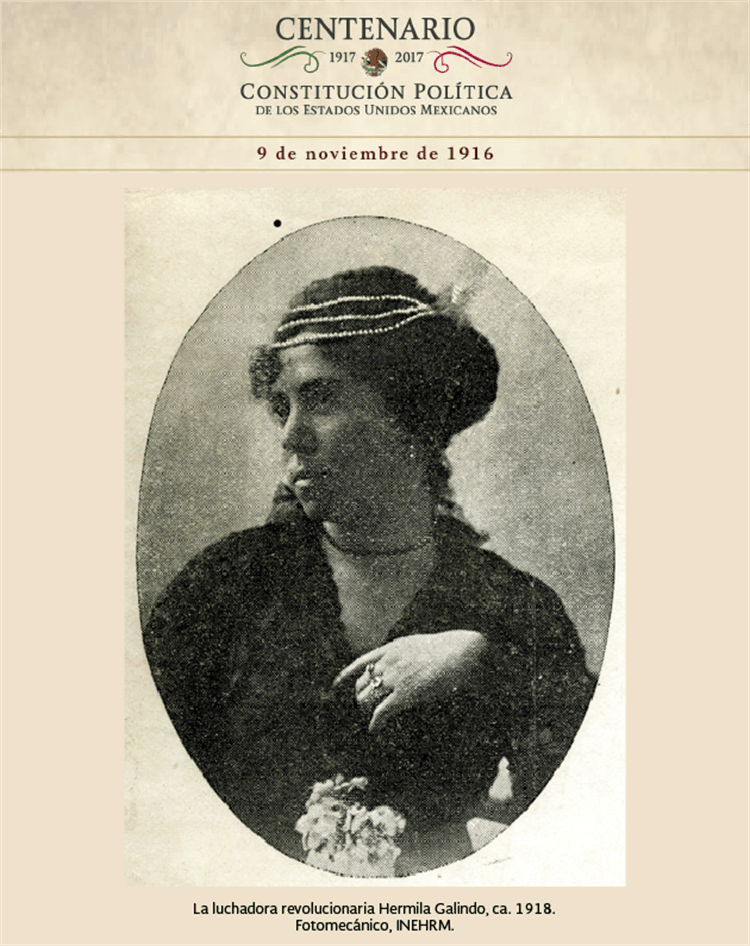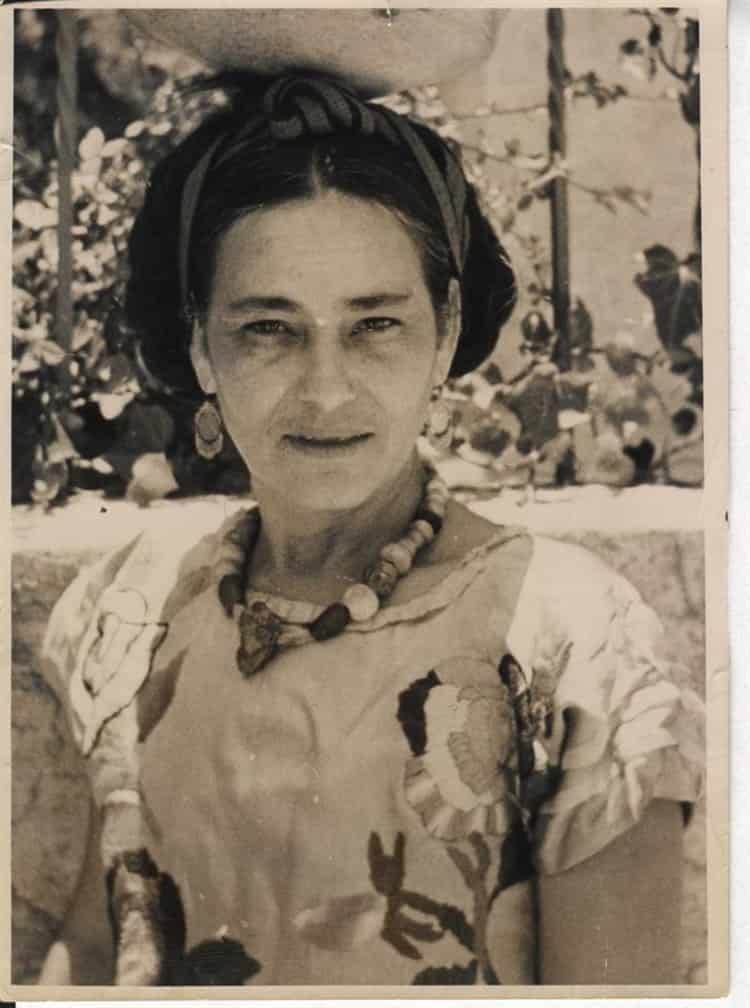En la medida que nos oigamos,
nos reconozcamos en la diferencia
y repensemos como construir diálogos pensantes,
sintientes y respetuosos,
podemos seguir juntando hilos desde donde estemos[…]
Lorena Cabnal
Feminismo comunitario desde las mujeres Maya-Xinca de Guatemala
El cine es un espejo del mundo, muestra historias que definen el contexto que se desarrolla frente al ojo de cineastas, y el cual a la larga cobra su peso histórico. Los géneros cinematográficos como el western, refuerzan conceptos como la indigenidad. Una imagen exótica del indio con su cuerpo pintado, las plumas en su cabeza y los labios perforados: representación hecha para la imaginación de un observador cultural lejano. El cine también es ideología. La concepción de la indigenidad se ha manipulado históricamente para servirles a los intereses coloniales y, a su vez, a la explotación de los pueblos. En el caso de México ha sido utilizada para la transmisión de valores nacionalistas.
Por otra parte está el documental, donde lo íntimo se convierte en político, haciéndonos voltear la cabeza hacia voces que encuentran por este medio una salida. Cobra el carácter de denuncia. He allí la importancia de contar historias desde un grupo tan segregado como lo son las mujeres de comunidades indígenas, ya que tal ejercicio incita a reflexionar sobre temas de interés común como la diversidad, la identidad y la equidad de género, pero desde otra perspectiva alejada de la mayoría de las representaciones de la ficción más conocida.
Un punto clave en las producciones cinematográficas indígenas se da en la década de los 80 con las primeras aventuras de los antropólogos y cineastas etnográficos involucrados en diferentes organizaciones no gubernamentales (ONG) como una respuesta al contexto emergente del activismo indígena para usar y apropiar los medios como herramientas de acción cultural y política. Esta corriente surge en contra de aquellas teorías formuladas conforme a ideologías hegemónicas que mantienen un imperialismo tecnológico y cultural, en el cual a la imagen etnográfica se le atribuye la “responsabilidad” auto adjudicada de documentar a los pueblos que se creía estaban en “peligro de extinción”. Sin embargo, desde dos décadas antes se le debe a Jean Rouch la exploración de un cine participativo, para el cual desarrolló diversas metodologías como el feedback, en el cual los filmados son enfrentados al material que ha recogido el cineasta, y la etnoficción, la creación colectiva y espontánea del guion. Toda su teoría y práctica del cine es, en suma, un proyecto que busca devolver a los colonizados el control sobre su imagen.
En México, el primer taller audiovisual de video indígena fue realizado en 1985 y estuvo integrado en su totalidad por artesanas Ikood, originarias de San Mateo del Mar, Oaxaca. Derivado de ese primer encuentro, se realizó la película documental La vida de una familia Ikood (1985) dirigida por Teófila Palafox, quien fue una de las primeras mujeres que tomó la cámara Super 8. Ella realizó este filme que retrata la vida de su comunidad de tejedoras en Oaxaca.
“Adquirimos la primer experiencia de usar un equipo moderno. Porque nosotras somos mujeres tejedoras y hacemos imágenes sobre un textil: la pieza textil. Pero, es una expresión limitada. Toda arte tiene que dar vida, imagen y vida”.
Teófila Palafox
Las reflexiones de las realizadoras indígenas contemporáneas sugieren que poco han cambiado las condiciones de sus comunidades donde se les niega una autonomía, ya sea para amar libremente, para organizarse políticamente o para ser dueñas legítimas de la tierra y de su trabajo. Lo más subversivo de una película indígena es la crítica hacia el entorno que reniega sus comunidades, como por ejemplo los feminismos hegemónicos. Cineastas como Dolores Santiz, tzotzil originaria de Chamula, Chiapas, mantienen una perspectiva interseccional, dejando de lado la clásica diferenciación entre lo “público” como espacio asegurado al varón, y lo “privado” como lugar naturalizado de la mujer. Con sus producciones documentales como Pox, la bebida sagrada (2010) va apropiándose de estrategias de la lucha política y técnicas fílmicas para cambiar la cosmovisión indígena que existe, y así lograr una emancipación de los estereotipos antropológicos.
Pero, ¿qué accesos tienen estas mujeres a los medios de producción, a las pantallas, al público? Hasta 2018, en el anuario estadístico del Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE) no se mencionaban producciones indígenas. Aunque existe el talento, ante los programas para la creación y las pantallas para su distribución, pareciera que estas son inexistentes.
Gracias a proyectos como Ambulante Más Allá, creado en 2012, cineastas como Dinazar Urbina Mata, originaria del municipio de Villa de Tututepec, Oaxaca (quien además ha cursado un taller en la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños, Cuba) realizó el largometraje Siempre andamos caminando (2017). A partir de esta iniciativa también María Candelaria Palma, nacida en el pueblo de San Antonio bienes comunales de Cacahuatepec, Acapulco, Guerrero, pudo realizar su ópera prima Rojo (2019), ganadora de una mención especial en la entrega 17º del Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM), además de recibir la beca Jenkins-del Toro en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara.
Ingrid Eunice Fabian también se une a la lista. Nacida en la comunidad de San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ha dirigido el cortometraje documental Gente de mar y viento (2016) realizado en los talleres de Ambulante Más Allá, además de haber sido becada por el proyecto Imágenes en movimiento del Centro de Capacitación Cinematográfica (CCC).
Dicho programa, también conocido como “el CCC con patas”, busca descentralizar la cultura y educación cinematográfica. Resultado de este proyecto son 10 producciones, de las cuales la mitad fueron hechas por mujeres, como Ak’Riox guiadora de caminos (2014) de Liliana Guadalupe López López, Clementina y el chocolate (2015) de Beatriz Adriana Rodríguez Gutiérrez, Ixmukur (2015) de Marian Teratol, Ore’is Syawa voces de Alejandra Gómez Castro y Después de ella (2013) de Alhelí López.
Además de este programa, existen otros como la beca Film Watch, otorgada por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos en colaboración con diversas instituciones mexicanas como el FICM y la Universidad Autónoma Metropolitana de Cuajimalpa. El objetivo de Film Watch es ser una plataforma para artistas con poca representación y cultivar nuevas audiencias. Estos programas y becas nos muestran la condición migratoria de las cineastas, quienes han tenido que ir y venir de sus comunidades a ciudades más grandes, a la capital del país o hasta otros países, a estudiar o festivalear sus producciones para lograr una mayor difusión.
Por ejemplo, Luna Martínez Andrade, nacida en Guelatao, Oaxaca, es egresada de la Universidad de Guadalajara y en 2019 estrenó su primer largometraje documental Tío Yim (2019) gracias a diversos apoyos de financiamiento. Su visión particular le ha valido diversos premios en festivales nacionales, así como en Cuba. El caso de Luna Marán va más allá de la realización, ya que ha impulsado espacios en su comunidad para la realización y exhibición de cine hecho por los propios habitantes. Ejemplo de ello es el Cine Too, una sala de cine comunitario que también es una ventana a la cultura cinematográfica mundial.
Yolanda Cruz quien es originaria de San Juan Quiahije, Oaxaca, estudió una licenciatura en Artes Liberales en El Colegio Estatal de Evergreen, Olympia, Washington, y un Master of Fine Arts (MFA) en el Departamento de Cine, Televisión y Medios Digitales de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA). Cuenta con una fructífera carrera que inició en 2005 con el cortometraje documental Sueños Binacionales (2005). En una plática con público del CCCEn una plática con público del CCC, la directora de Guenati’za: Los que vienen de visita (2003), expresó su necesidad de entender su público, para quién hace su cine. De la intención de presentar al mundo “qué pensamos los indígenas, cómo vivimos, cómo es nuestro presente”, la visión de Yolanda ha evolucionado a un entendimiento de su propia comunidad. “Históricamente somos comunidades que hemos sido observadas”, enfatizó Yolanda.
“Quiero más hacer un poco más de trabajo para autoconsumo, quiero hacer un trabajo en el que ya no tenga yo tanto que explicar, en el que pueda yo compartir experiencias, entretener a mi propia comunidad. Es como yo veo el cine, como una herramienta para nosotros”.
Yolanda Cruz
Yolanda obtuvo el Premio CDI a mejor película o video indígena en el 9° FICM, además de que su cortometraje Reencuentros: 2501 migrantes (2009) fue ganador del premio a Mejor Documental en la 29ª entrega de los premios Golden Eagle del Council on International Nontheatrical Events.
Otra cineasta que actualmente presentó su primer largometraje documental, en el cual muestra la discriminación por no hablar español, es María Sojob, quien nació en el pueblo Tsotsil de Chenalhó, Chiapas, y estudió una maestría en cine documental en la Universidad de Chile. Sus documentales, el cortometraje Bankilal (El hermano mayor) (2014) y el largometraje Tote_Abuelo (2019), han sido proyectados en muestras y festivales de cine a nivel nacional e internacional, entre los que destacan el FICM, la Berlinale y Edimburgh International Film Festival. La cineasta también ha transportado su interés a la formación, impartiendo talleres de cine y producción a la niñez tsotsil.
Es importante que después de la producción, de las becas y los festivales, las historias que salen de estas comunidades vuelvan; sólo así se puede convertir lo personal en político y manifestar su carácter comunitario. En Chiapas, el 36.5% de la población pertenece a pueblos originarios, y en Oaxaca el 65.73%, la mala noticia viene cuando nos enteramos que el 90% de esta población no tiene acceso a las experiencias de exhibición de cine.
Existen proyectos como la Muestra de Cine Documental en Chiapas, Ocote: Miradas Encendidas, que tiene lugar cada dos años desde 2012, o Xanavel lok’iletik, el andar de las imágenes, realizado entre septiembre y diciembre de 2017. Aunque estos espacios representan el esfuerzo ejercido por colectivos, galerías, asociaciones civiles, grupos de trabajo y universidades, las 7493 pantallas que existen en el país le quedan debiendo mucho a estas cineastas.
Las producciones cinematográficas y los medios de comunicación en general, ignoran la realidad de estos pueblos y, al contrario, contribuyen a perpetuar una imagen negativa o folclórica que los relega a la marginación. El cine hecho por mujeres indígenas, en especial los documentales, más allá del aporte artístico, buscan una lucha por la autonomía cultural, política y territorial. Este cine se debe hacer, exhibir, mirar, escuchar, disfrutar y vivir.
Toda la información e imágenes son de ZOOMF7.
Link original: https://zoomf7.net/2020/10/12