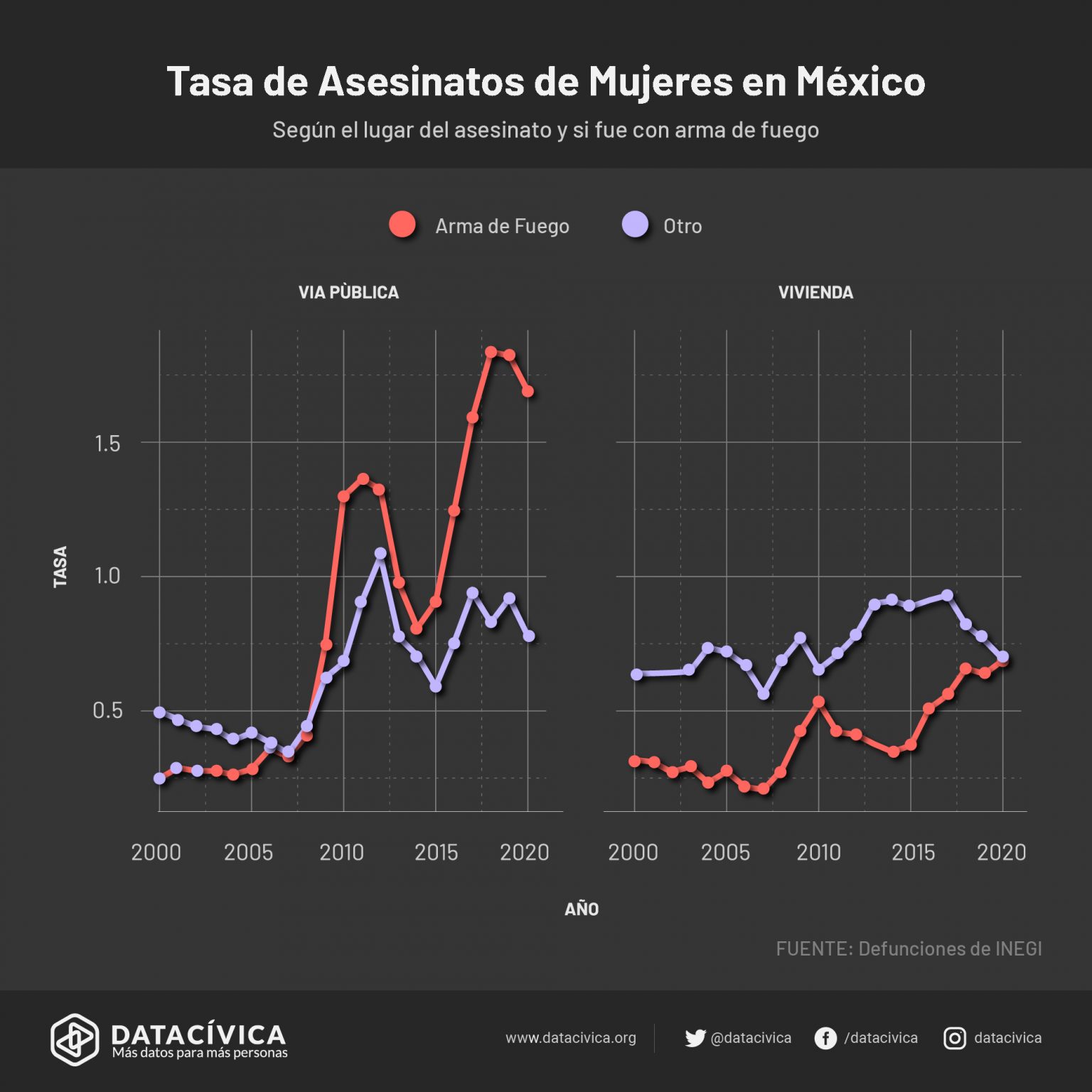Una ministra deberá ser quien ocupe a partir del 12 de diciembre la banca que dejará libre Fernando Franco González, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), sostienen cerca de 150 organizaciones feministas, sociales, indígenas, profesionales de la abogacía y defensoras de derechos humanos, quienes llaman a que la nueva ministra sea íntegra y conocedora de la justicia con perspectiva de género.
Retan al presidente Andrés Manuel López Obrador a presentar la terna con propuestas equivalentes entre sí, sólo de mujeres, para que se ajuste a la Constitución de la República y que el proceso sea deliberativo.
La demanda es para “fortalecer” a la SCJN, haciendo de la jornada electiva un proceso transparente, deliberativo, que no deje dudas respecto del perfil de las propuestas, de la terna que mandará el Presidente de la República.
La terna deberá aprobarse por el Senado, aunque siempre existe la posibilidad de rechazarla y pedirle al Presidente de la República que la cambie.
Información desde el Senado confirmó que López Obrador enviaría la propuesta el fin de semana, con las candidaturas adecuadas para ocupar la vacante de que deja el ministro Fernando Franco González Salas, cuyo período concluye el próximo 11 de diciembre, toda vez que el 3 de noviembre se notificó oficialmente al ejecutivo federal, según memorándum enviado por el presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar.
Preocupadas por el proceso, 146 organizaciones y 174 abogadas, feministas y especialistas de al menos 15 entidades del país, de colectivas feministas y organizaciones de distintas clases sociales e instituciones de educación e investigación en comunicado público demandaron que se garantice la nominación de tres personas independientes e idóneas, y se cumpla con el mandato constitucional de paridad, lo que implica que la terna deberá estar formada sólo por mujeres.
Además, hicieron notar que es fundamental que el Ejecutivo Federal, propicie un proceso deliberativo alrededor de los perfiles que conformarán la terna [1] (que no se hizo) y que el proceso sea transparente, participativo e incluyente.
La carta y declaración pública, promovida por la organización México Evalúa, sostiene que esa terna garantice la nominación de tres perfiles con trayectorias intachables y equivalentes entre sí.
Considerando la actual composición de la SCJN y el principio constitucional de paridad de género, “es además necesario que se nomine a candidatas mujeres, para lograr una representación paritaria en el máximo tribunal del país”, lo que significa que la terna esté conformada exclusivamente por mujeres.
Hoy, la SCJN está integrada por tres ministras (que representan el 27 % del total) y ocho ministros (el 73 %), que hace imperiosa la necesidad de reducir la brecha en el acceso de las mujeres a este espacio de decisión pública.
Por todo ello, se informa en comunicación oficial, que organizaciones de la sociedad civil, integrantes de la academia y personas defensoras de derechos humanos están convencidas que los procesos de designación son una vía potente para fortalecer a la SCJN.
Contexto
El 12 de diciembre de este año culmina el período del ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), José Fernando Franco González Salas. Por ello, el Presidente de la República deberá someter al Senado una terna de posibles candidaturas, y este deberá elegir entre ellas al nuevo ministro o ministra, con el voto de las dos terceras partes de las y los senadores presentes en la asamblea.
El comunicado señala que la elección de ministras y ministros de la SCJN es uno de los procesos más relevantes de nuestra democracia, pues se trata del máximo órgano de justicia del país y tiene como mandato verificar que ninguna norma u acto de gobierno vulnere la Constitución y los tratados internacionales, así como resolver los conflictos que surgen entre los diferentes Poderes y órdenes de gobierno.
Para garantizar que se nomine a tres personas independientes e idóneas, es fundamental que el Ejecutivo Federal genere un proceso deliberativo alrededor de los perfiles que conformarán la terna [1] y se promueva un proceso transparente, participativo e incluyente que garantice la nominación de tres perfiles con trayectorias intachables y equivalentes entre sí.
Sostiene que para cumplir con el mandato constitucional de paridad total, y reducir la brecha en el acceso de las mujeres a este espacio de decisión pública, es “fundamental que la terna esté conformada exclusivamente por mujeres con trayectorias que destaquen por su reconocida integridad, su conocimiento y experiencia en materia de derechos humanos, su capacidad para evaluar las controversias jurídicas desde una perspectiva de género, y su ausencia de vínculos que pongan en riesgo la independencia de nuestro máximo tribunal.”[2]
Aboga, además, porque este proceso permita fortalecer a la SCJN, considerando que en la medida en que se conduzcan bajo los más altos estándares de transparencia y máxima publicidad, de participación ciudadana y de rendición de cuentas, se podrá dotar de confianza y legitimidad a las decisiones públicas.
Agrega que la designación de una ministra es fundamental para fortalecer al Poder Judicial de la Federación, en un contexto de violaciones sistemáticas de derechos humanos, de un ciclo de impunidad estructural, de casos graves de corrupción sin alguna consecuencia y de diversas formas de violencia que son ejercidas contra las mujeres y grupos históricamente vulnerados. “Por ello, es imprescindible que exista un sistema judicial autónomo, sólido, imparcial y efectivo en sus actuaciones. Una ministra para la Suprema Corte”.
Se informó desde la SCJN que el pasado 3 de noviembre se envió la comunicación oficial al presidente Andrés Manuel López Obrador, con objeto de que el titular del Poder Ejecutivo Federal, conforme al artículo 89, fracción XVIII, de la Constitución, elabore una terna de candidaturas y la presente al Senado, para que sus integrantes elijan al nuevo ministro.
El aviso se emitió en cumplimiento de la fracción X del artículo 14 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que señala la obligación del ministro presidente de “comunicar al Presidente de la República las ausencias definitivas de los o las ministras de la corte”.
[1] Un mecanismo que permita a la Presidencia de la República allegarse de información y propuestas de organizaciones, instituciones académicas, colegios y especialistas en general, sobre posibles candidaturas, su desempeño previo o respecto a la identificación de un posible conflicto de interés. Es decir, un mecanismo de preselección que proporcione elementos para formular la terna, reformular o reafirmar su decisión en aras de dotar de confianza la decisión y contar con una gama de perfiles que garanticen su independencia, autonomía e imparcialidad dentro de la SCJN. Para tal efecto, sugerimos que el titular de la Presidencia de la República emita una declaración dando inicio al procedimiento de formulación de la terna y establezca un plazo razonable para recibir sugerencias de posibles perfiles por parte de la sociedad civil. Una vez establecida y hecha pública la terna, sería recomendable que se establezca un plazo para recibir información sobre las personas que la integran, y en caso de reafirmar su decisión; posteriormente trasladar dicha información al Senado de la República, acompañada de la propuesta de terna.
[2] De acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), los procedimientos para seleccionar a las altas autoridades de los sistemas de justicia “deben estar abiertos al escrutinio público de los sectores sociales”; así como garantizar que sus procesos de designación aseguren que jueces/juezas y magistrados/magistradas gocen de independencia e imparcialidad para ejercer de manera libre sus labores dentro de las entidades de justicia, eliminando la posibilidad de situaciones de subordinación o dependencia a otros poderes o instituciones ajenos al Poder Judicial.
Toda la información e imágenes son de ROTATIVO.
Link original: https://rotativo.com.mx/